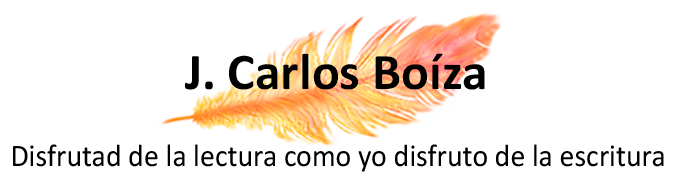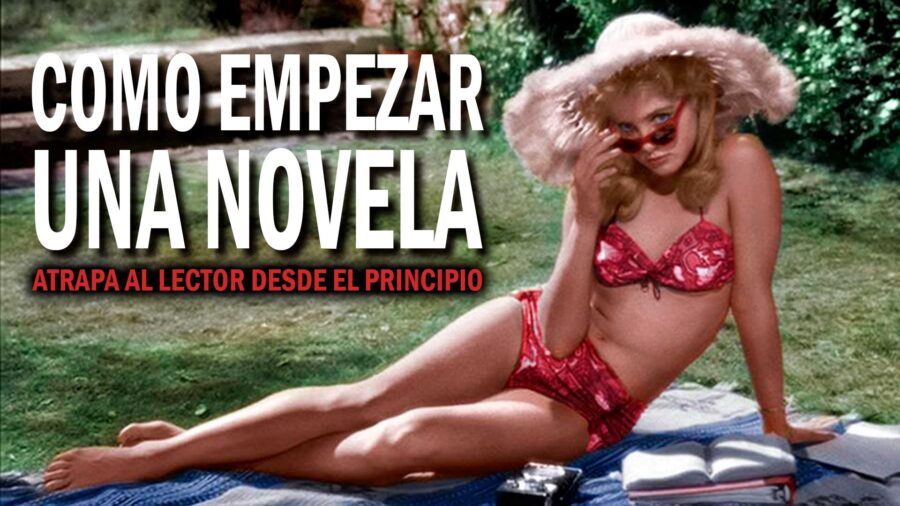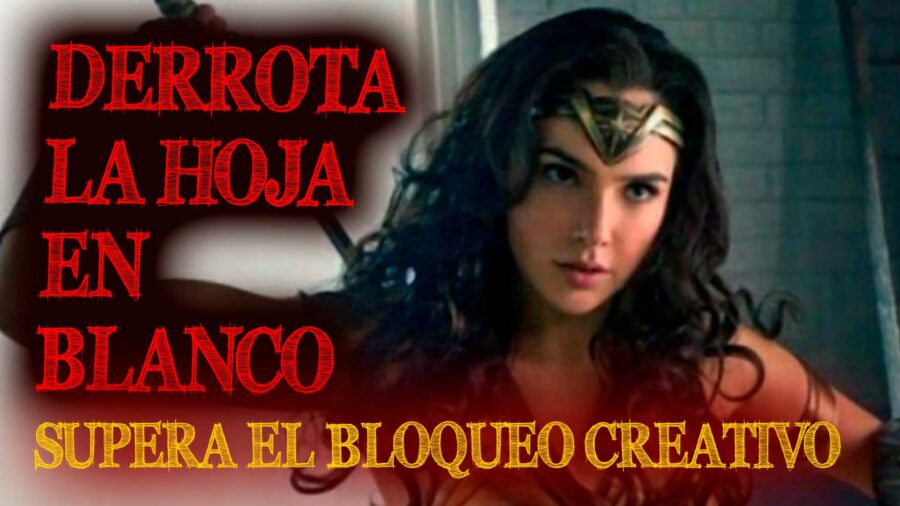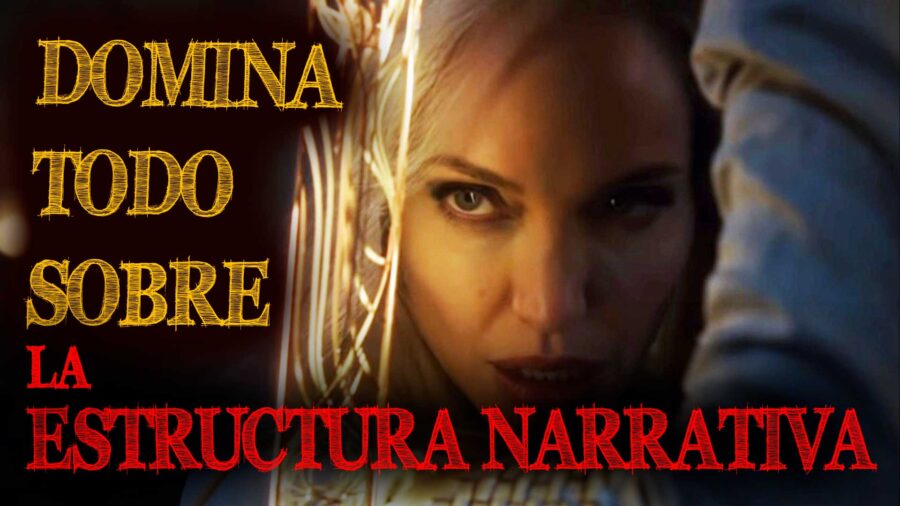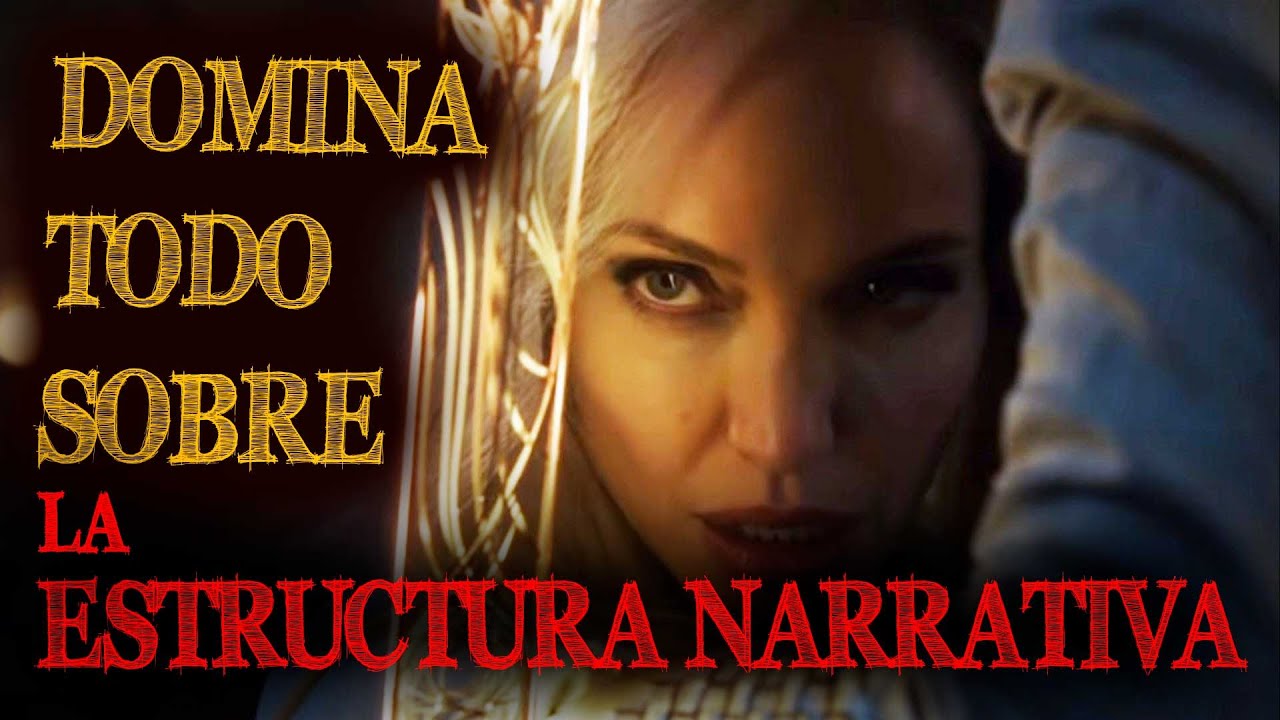¿Cómo comenzar una novela? Si en un pasado video artículo hablábamos de finales, hoy, por lógica, toca hablar de principios. Estamos quizá ante la parte más importante de nuestros relatos porque sobre el principio recae la importante misión de atrapar al lector para conseguir que prosiga con la lectura de nuestra obra. Por eso, os he preparado un completo estudio de los mejores principios literarios y os he dejado para el final una serie de técnicas que harán de vuestros inicios literarios unos perfectos imanes para vuestros lectores.
Hoy en día, atrapar al lector se ha vuelto aún más difícil porque, debido al uso y abuso de internet y especialmente de las redes sociales, nuestra capacidad de atención ha disminuido drásticamente. De hecho, puede decirse que, si no captamos al lector en nuestro primer párrafo, ya prácticamente lo hemos perdido como lector.
Entonces, ¿cómo afrontamos el inicio de nuestras obras?
En primer lugar, es importante tener claro los objetivos que queremos conseguir, que deben ser:
1. Despertar el interés del lector.
Para conseguir esto es importante plantear algunas interrogantes e incluso esbozar el conflicto principal de la obra. De esta forma el lector se sentirá intrigado y empujado a continuar con la lectura.
Un ejemplo lo encontramos en La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson.
El squire Trelawney, el doctor Livesey y algunos otros caballeros me han indicado que ponga por escrito todo lo referente a la Isla del Tesoro, sin omitir detalle, aunque sin mencionar la posición de la isla, ya que todavía en ella quedan riquezas enterradas; y por ello tomo mi pluma en este año de gracia de 17… y mi memoria se remonta al tiempo en que mi padre era dueño de la hostería «Almirante Benbow», y el viejo curtido navegante, con su rostro cruzado por un sablazo, buscó cobijo bajo nuestro techo.
ROBER LOUIS STEVENSON
Un inicio que dibuja a la perfección lo que nos espera en la novela, abriéndonos el apetito por la aventura y el misterio.
2. Situar espacial y temporalmente la acción.
En este caso, lo que buscamos es situar el dónde y el cuándo de la acción, para que el lector empiece a visualizar, como en una película, nuestra narración. En cierto modo, lo que pretendemos es hacer que el lector se introduzca en el mundo de nuestra obra.
Un ejemplo muy claro lo encontramos en Colmillo Blanco, de Jack London
Aun lado y a otro del helado cauce de erguía un oscuro bosque de abetos de ceñudo aspecto. Hacía poco que el viento había despojado a los árboles de la capa de hielo que los cubría y, en medio de la escasa claridad, que se iba debilitando por momentos, parecían inclinarse unos hacia otros, negros y siniestros. Reinaba un profundo silencio en toda la vasta extensión de aquella tierra. Era la desolación misma, sin vida, sin movimiento, tan solitaria y fría que ni siquiera bastaría decir, para describirla, que su esencia era la tristeza.
jack london
De un plumazo, Jack London introduce su universo narrativo habitual, centrado en las tierras más septentrionales de América del Norte, deslumbrando al lector con la belleza y el misterio del entorno natural.
Una vez que tenemos claros los objetivos a conseguir, es importante conocer los distintos tipos de inicios con los que podemos jugar. Atendiendo al momento temporal, normalmente hablamos de tres tipos de inicio:
1. Ab ovo, es decir, “desde el huevo” o desde su origen.
Es el tipo narración que sigue el orden cronológico habitual, narra la sucesión de los hechos partiendo de una situación que puede considerarse el principio. La narración empieza antes de que tenga lugar el incidente detonador o central. Es el orden de los cuentos populares de tradición oral, los del “erase una vez…”
Como ejemplo, en Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, vemos a la familia Bennet en el salón de su casa un día cualquiera, cotilleando sobre los nuevos vecinos que han alquilado una mansión cercana. También en El señor de los anillos, de J.R.R. Tolkien, en la escena inicial los hobbits preparan la fiesta de cumpleaños de Bilbo Bolsón, ajenos a la oscuridad que está despertando en la Tierra Media.
2. In media res
Es la técnica narrativa que empieza el relato “por el medio”, cuando la acción ya se ha puesto en marcha. Es un recurso que resulta muy atractivo con los relatos cortos, porque suele partir del incidente central, sitúa al lector en pleno conflicto y crea una cierta intriga.
Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez tiene uno de los inicios más famosos de la literatura y justamente arranca in medias res, narrando el fusilamiento del Coronel Buendía:
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre (…)
gabriel garcía marquez
3. In extrema res
Son los relatos que comienzan a contarse por la escena final o por el desenlace del conflicto. Hay que tener cuidado, en este tipo de inicios, de no desvelar demasiado del final, si no queremos acabar con la intriga y expectativas del lector demasiado pronto.
Un buen ejemplo lo encontramos en la inolvidable Rebeca de Daphne du Maurier:
Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja del parque, pero durante algunos momentos no pude entrar. La puerta estaba cerrada con candado y cadena (…)
Rebeca de Daphne du Maurier
En este caso, la obra comienza con la protagonista soñando, en el presente, con la mansión Manderley. La verdadera historia comienza tras terminar la descripción del sueño, articulándose mediante un extenso flashback.
Hasta aquí conocemos los objetivos y tipos de inicio pero cómo logramos realmente crear un comienzo irresistible. Lo mejor en este caso es recurrir a algunos de las técnicas, que como os prometí al principio del artículo, os explico a continuación.
A. Que ocurra algo y que haya movimiento.
Lo mejor para captar la atención del lector en tu primer párrafo es que en tu escena inicial haya algún tipo de acción. Un comienzo estático, con una descripción o algo similar es más complicado de hacerlo atrayente, aunque no imposible.
Un ejemplo perfecto lo tenemos en Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago comienza en medio del caos del tráfico de una ciudad, cuando un semáforo se pone en verde, pero no todos los coches arrancan. Después comprendemos que la gente está empezando a quedarse ciega.
Se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador de paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto, nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman a este paso.
josé saramago
Otro buen ejemplo lo tenemos en Cita con Rama, de Arthur C. Clarke, donde se nos narra la caída de meteoritos, abriendo las expectativas del lector por lo que va a ocurrir.
Más temprano o más tarde, tenía que suceder. El 30 de junio de 1908 Moscú escapó de la destrucción por tres horas y cuatro mil kilómetros, un margen invisiblemente pequeño para las normas del universo. El 12 de febrero de 1947 otra ciudad rusa se salvó por un margen aún más estrecho, cuando el segundo gran meteorito del siglo XX estalló a menos de cuatrocientos kilómetros de Vladivostok provocando una explosión que rivalizaba con la bomba de uranio recientemente inventada.”
arthur c. clarke
B. Sitúa al lector en un tiempo o lugar impactante.
Es muy útil para novelas de fantasía y consigue los dos objetivos imprescindibles que os comentaba al principio de forma perfecta; captar la atención y situar al lector de un plumazo.
En El perfume de Patrick Süskind el autor nos sitúa en la Francia del siglo XVII con una simple y genial frase:
En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales.
Patrick Süskind
En El Hobbit, J. R. R. Tolkien hace lo propio y en su primer párrafo nos mete de lleno en la Tierra Media.
En un agujero en el suelo, vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer: era un agujero-hobbit, y eso significa comodidad.
J. R. R. Tolkien
C. Utiliza una descripción de un personaje principal e impactante.
Pude ser o no el protagonista pero lo importante es que levante la curiosidad del lector por saber más.
Está técnica la utiliza con maestría inigualable Vladimir Nobokov en su inolvidable y polémica Lolita.
Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lo-li-ta: la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes. Lo. Li. Ta. Era Lo, sencillamente Lo, por la mañana, un metro cuarenta y ocho de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos era siempre Lolita.
Vladimir Noboko
Resulta también inigualable la forma en que Robert Graves inicia su obra Yo Caludio, utilizando este mismo recurso, con una presentación de su personaje principal que juega entre el drama y la comedia a partes iguales.
Yo, Tiberio Claudio Druso Nérón Germánico Esto-y-lo-otro-y-lo-de-más-allá (porque no pienso molestarlos todavía con todos mis títulos), que otrora, no hace mucho, fui conocido por mis parientes, amigos y colaboradores como «Claudio el Idiota», o «Ese Claudio», o «Claudio el Tartamudo» o «Clau-Clau-Claudio», o, cuando mucho, como «El pobre tío Claudio», voy a escribir ahora esta extraña historia de mi vida.
Robert Graves
D. Utiliza el absurdo.
Nada hay más atrayente que descubrir como lo ilógico puede ser explicado. Si en tu primer párrafo juegas con una declaración aparentemente absurda, levantarás la atención del lector de inmediato. Eso sí, no hagas trampas y explica después satisfactoriamente este aparente absurdo o contradicción.
Dos ejemplo de este tipo de inicios los encontrarnos en dos obras inmortales. La metamorfosis de Franz Kafka y 1984 de George Orwell.
Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto.
Franz Kafka
“Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las trece”.
George Orwell
Y con esto llegamos al final del artículo de hoy. Os dejo con el video artículo correspondiente publicado en el canal de youtube . Espero que os haya gustado y que haya sido divertido y útil para vuestras futuras obras.