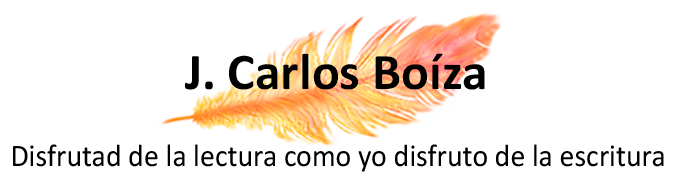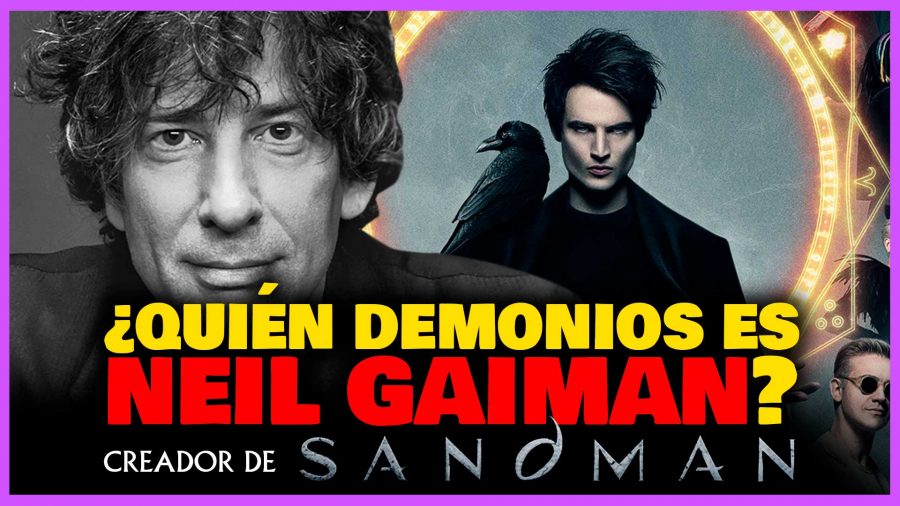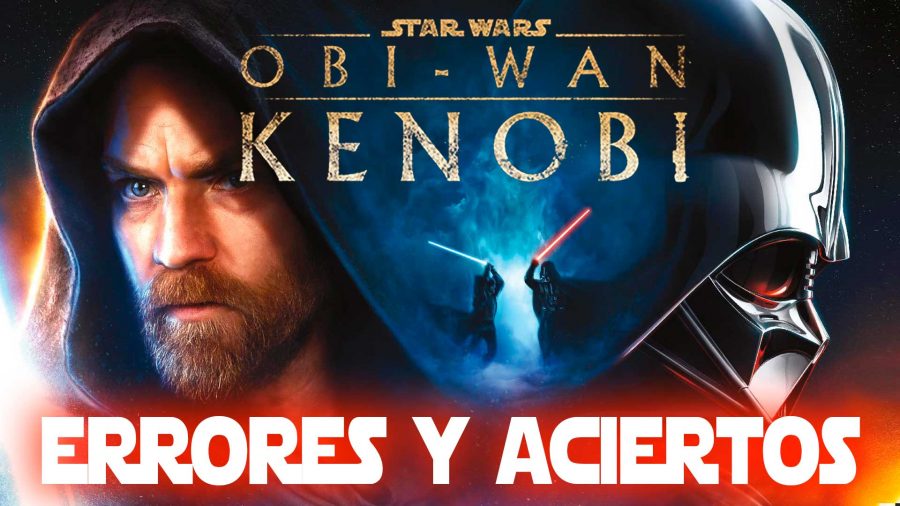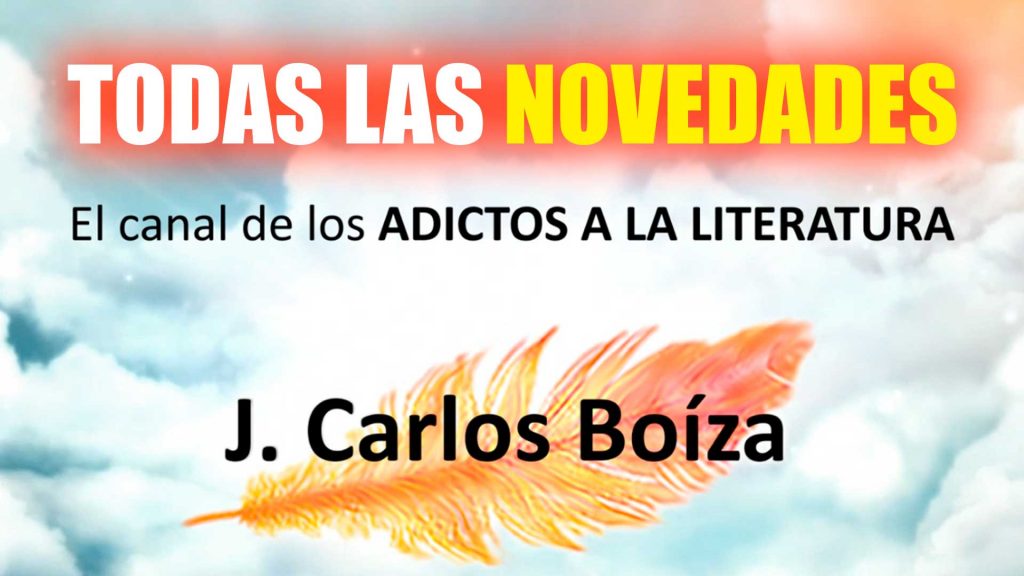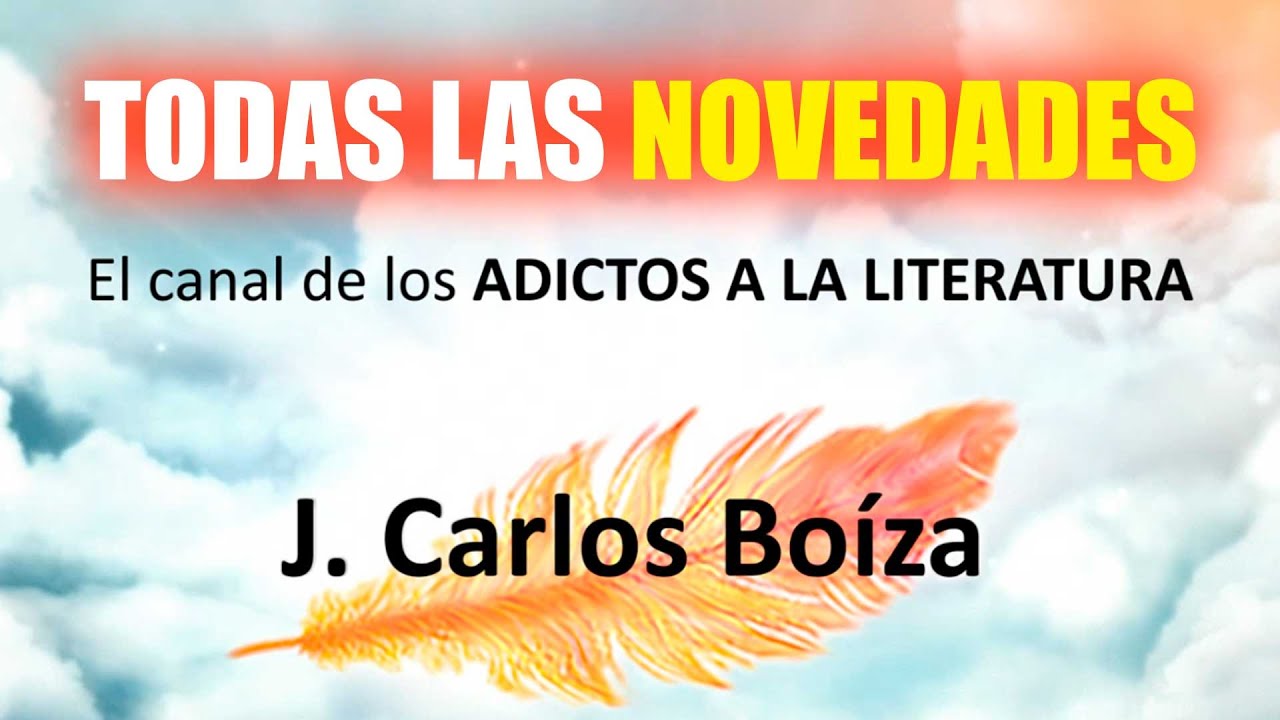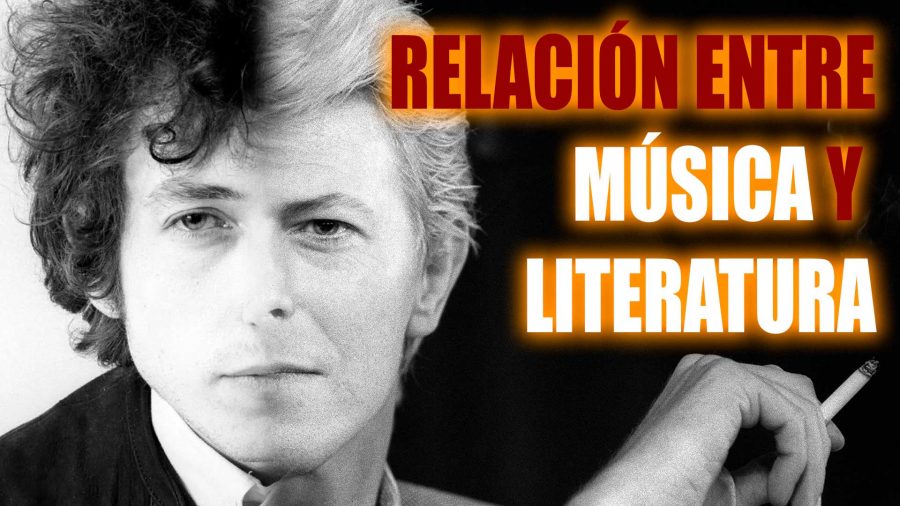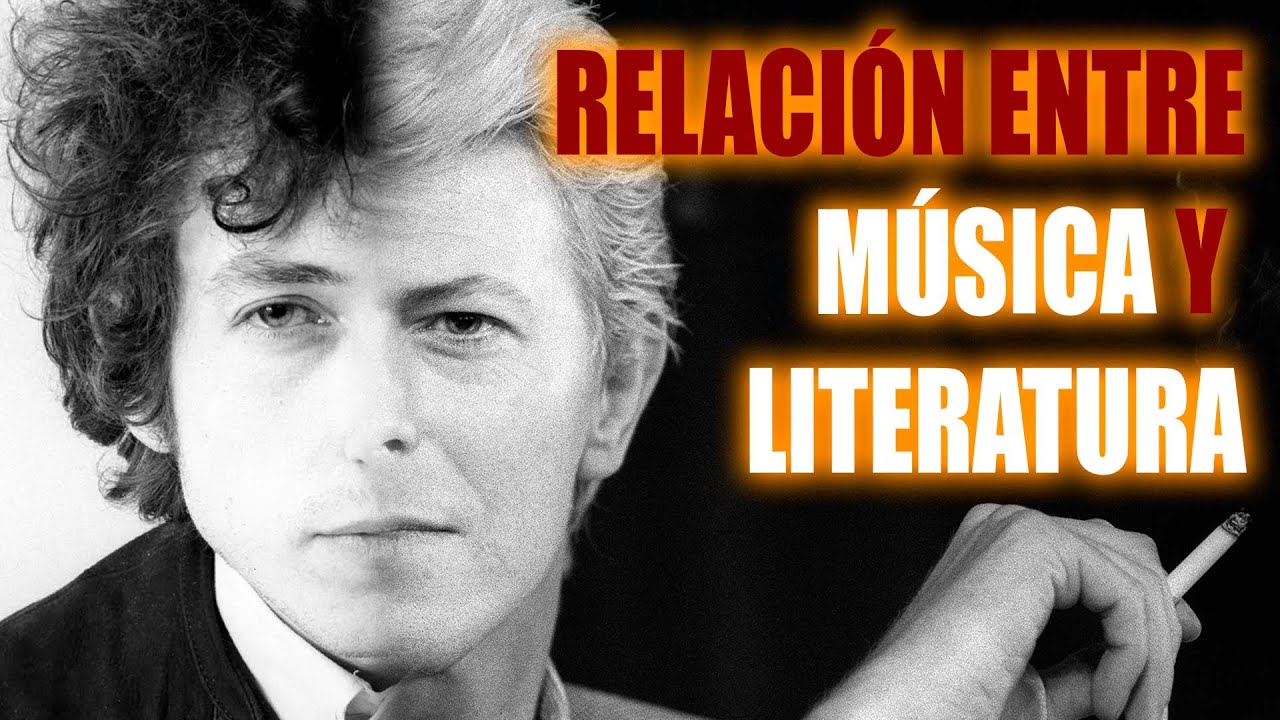Bienvenidos adictos a la literatura. hoy nos toca descubrir ¿Quién demonios es Neil Gaiman, el creador de Sandman?
Sandman es considerado uno de los mejores comics de todos los tiempos. Y, además, acaba de estrenarse una serie en Netflix que lo adapta con gran acierto. Aunque eso sí, cosechando grandes elogios y críticas desaforadas a partes iguales.
Por eso, hoy quiero descubriros a su creador Neil Gaiman. Un escritor que, junto con Alan Moore (hace poco hablamos de él en V de Vendetta pero volveremos sobre su figura) revolucionó el comic moderno con una narrativa provocativa y llena de imaginación.
Y después, por supuesto, os recomendaré algunas de sus obras dejando para el final como no puede ser de otra manera, a la excelsa Sandman.
Así que es hora de ponernos la máscara, acariciar el rubí rojo del collar y esparcir un puñado de la arena de los sueños. Comencemos.

Neil Richard MacKinnon Gaiman es un escritor británico nacido el 10 de noviembre de 1960 en Portchester, Hampshire. Sus padres, procedentes de familias judías del este de Europa, abandonaron sus prácticas religiosas tradicionales por la Cienciología. Esto, sin embargo, no hizo que Gaiman se interesase por la religión. Probablemente, por su carácter contestarlo, contribuyó a decantarle por el agnosticismo, que hoy en día dice profesar.
De niño fue un buen estudiante que, como Jorge Luis Borges, se definía a sí mismo como un mejor lector que escritor. A los cuatro años leía sin ayuda, a los diez ya había devorado los textos de Dennis Wheatley, J. R. R. Tolkien y C. S. Lewis. Fueron ellos, junto a Roger Zelazny, Alan Moore, Lewis Carroll y Ursula K. Le Guin, los autores que lo inspiraron para sumergirse en la aventura de la escritura. Gracias a ellos se fue perfilando su estilo narrativo hasta convertirlo en una de las plumas más importantes de la actualidad.
A inicios de los ochenta, empezó a compatibilizar el periodismo con la literatura. Escribía para varios fanzines y revistas underground. Hacía reseñas sobre libros que había leído y realizaba entrevistas a autores que admiraba. Su objetivo era conocer mejor la industria y conectarse con personas que lo pudiesen ayudar en su carrera. Su primer libro fue una biografía de la banda Duran Duran, que escribió por encargo.
Pero sería la casualidad, al encontrar en una estación de tren una copia de Swamp Thing, uno de los mejores comics escritos por Alan Moore, lo que le hiciera interesarse definitivamente por el comic. De hecho, fue tal el impacto que la obra de Moore causó en Gaiman que, las últimas reservas que este tenía, sobre el mundo de los comics y su potencial para un escritor, se derrumbaron como una baraja de naipes.
Gaiman entabló entonces una fuerte amistad con Alan Moore. De hecho, incluso terminó sustituyendo a éste en la serie de Miracleman y con la novela gráfica Casos Violentos. Esto hizo que la editora de Vertigo, el famoso sello de DC dedicado al cómic de géneros alternativos, Karen Berger, se interesara por él y le ofreciese la posibilidad de escribir la novela gráfica Orquídea Negra.
La obra, que realizó junto con su amigo y por entonces novato ilustrador Dave McKean, fue publicada en 1987, como miniserie de tres números. Fue un completo éxito y supuso que muy pronto DC le ofreciese la realización de una serie regular. La elegido fue The Sandman, en la que repetiría colaboración con McKean.
A partir de aquí, la popularidad de Gaiman se dispararía llevándole a escribir muchos más cómics en diversas editoriales. Como las dos miniseries 1602 y Los eternos para Marvel o ¿Qué le sucedió al cruzado de la capa? para DC.
Con el nuevo siglo, Gaiman fue abandonando poco a poco los cómics para incursionar cada vez más en la literatura con obras como Neverwhere (1996), Stardust (1999), American Gods (2001), Los hijos de Anansi (2005) o El libro del cementerio (2008). Además, también ha escrito poemas, cuentos infantiles y textos de otro tipo como Mitos Nórdicos, una particularísima recreación del folclore escandinavo.
Neil Gaiman se ha convertido en un artista multidisciplinar. Ha escrito biografías, novelas gráficas, literatura infantil, guiones para el cine y la televisión, ha grabado audiolibros y hasta ha desarrollado radioteatros. En los últimos años, se ha introducido en el mundo de la televisión, produciendo y colaborado en los guiones de varias adaptaciones de sus obras. Es el caso de Good Omens, American Gods, Stardust y la recién estrenada serie de Sandman.
En definitiva, un autor polifacético que es la viva demostración de cómo la literatura se relaciona íntimamente con otras expresiones artísticas. Y que de esas relaciones pueden surgir auténticas e inolvidables obras de arte.
Y ahora llega el momento de hablaros de algunas de las obras que a mi particularmente me han gustado más. Empecemos con mi particular ranking de Neil Gaiman:
1. Buenos Presagios
Buenos Presagios es una comedia negra con tintes apocalípticos escrita por Gaiman en colaboración con Terry Pratchett en 1990.
La trama de la obra arranca cuando un ángel y un demonio, el ángel Azirafel y el demonio Crowley, viejos amigos después de convivir largamente en la Tierra, descubren que está a punto de iniciarse el Apocalipsis. Decididos a evitarlo, optan por tutelar al anticristo, aún niño, para influir sobre sus futuras decisiones.
La historia fue concebida en principio como una parodia de los libros de Richard Crompton titulados William the Antichrist. Sin embargo, la creatividad de estos autores terminó por crear una obra desternillante donde no se deja títere con cabeza.
2. American Gods
American Gods es una novela escrita en solitario por Gaiman y publicada en 2001. Aunque no sé si yo diría tanto, para muchos es la obra cumbre de este autor. Se trata de una vuelta de tuerca llena de imaginación a distintas mitologías y fantasías mezcladas con puro folclore estadounidense.
La novela cuenta las aventuras de Sombra (Shadow), que es liberado de prisión debido a la muerte de su mujer en un accidente de tráfico. Sin rumbo ni objetivo en la vida, acepta trabajar para el misterioso Sr. Miércoles (Wednesday), sirviendo como chófer y guardaespaldas. Pronto descubrirá que su nuevo jefe guarda muchos secretos y que acaba de meterse en una guerra entre dioses.
3. Coraline
Publicada en 2002, Coraline se presumía como una apuesta de Gaiman por el género de cuento infantil. Pero, como todo en Gaiman, nada es lo que parece en un primer vistazo y esta obra resulta ser toda una novela de terror para el público más joven. Y, si no, que se lo digan a mis sobrinos que tuvieron pesadillas durante días tras ver su adaptación al cine, en las que gentes con ojos de botones les perseguían.
La novela cuenta cómo la joven Coraline y su familia se mudan de casa. Aburrida y molesta con sus padres, que no le hacen demasiado caso, la muchacha comienza a investigar. Curiosa, descubre que su casa alberga una puerta hacia una versión mucho más divertida y animada de su propio mundo, en donde los ratones cantan y bailan, su madre es atenta y cariñosa, y su padre es un hombre divertido. Sin embargo, Coraline descubrirá que todo esto no es más que una fachada y que este mundo idílico es una trampa, un caramelo envenenado del que tendrá que huir… si no quiere sufrir un destino horrible.
Miuchas veces hemos comentado que las mejores historias surgen de nuestras propias experiencias, temores o sueños. Pues bien, Coraline es un excelente exponente de esto. Neil Gaiman, cuando era niño, vivía con sus padres en una vieja casa donde había una puerta que daba a un muro de ladrillo. El pequeño Gaiman estaba convencido, en sus mundos de fantasía, de que, tras aquella puerta, en realidad se escondía un secreto. El resultado fue que, Neil Gaiman, como autor ya consagrado, se permitió la satisfacción personal de liberar aquellas fantasías infantiles en esta fantástica y perturbadora historia infantil, “Coraline”.
4. Stardust
Aunque su adaptación al cine pasó sin pena ni gloria, lo cierto es “Stardust” es una obra donde Neil Gaiman se introdujo en la novela romántica con bastante acierto. Eso sí, envolviendo todo de su tono fantástico habitual y dotándolo de un tono épico nada desdeñable.
Fue su segunda novela y se publicó en 1999. La fábula trata las aventuras de un joven de la villa de Wall («muro» en inglés), que limita con la tierra mágica de Faerie. Este joven es Tristan Thorn, que decide salir en busca de una estrella que cayó a tierra para así probar su amor a Victoria Forester. Lo increíble ocurre cuando descubre, en el cráter que dejó la estrella en el suelo, a una joven, Yvaine, quien resulta ser la estrella misma bajo forma antropomórfica.
Por cierto, aunque la película Stardust de 2007 (no confundir con el biopic de David Bowie del mismo título de 2020), no fue una producción demasiado acertada, cuenta con un importante punto a su favor. Y es que está protagonizada, ni más ni menos, que por un jovencísimo Charlie Cox. Aquí podéis verle antes de convertirse en Daredevil, personaje que esta misma semana vuelve a la pequeña pantalla en la próxima serie de She HulK.
5. The Sandman
Y ¿Cómo no?, teníamos que terminar con The Sandman, el comic que catapultó a Neil Gaiman a la fama.
En un principio Sandman era un antiguo personaje que Gaiman había querido recuperar para Orquídea Negra, la miniserie que le había encargado DC, a lo que la editorial se negó. Sin embargo, tras el éxito cosechado por crítica y lectores en Orquídea Negra, DC fue consciente de que habían fichado a un escritor muy especial, por lo que se le ofreció la posibilidad, ahora sí, de realizar una serie con Sandman, dotándole de su peculiar visión.
En total fueron 10 arcos narrativos (compuestos por 75 números) que arrancaba relatando cómo Sandman, uno de los Eternos, era apresado por un mago, poniendo en riesgo el mundo de los sueños. Tras ser liberado, Sandman inicia la búsqueda de tres objetos que le han sido robados y que le permitirán recuperar su poder (un saquito de arena, un yelmo y un talismán), para poder así reconstruir su destruido reino.
La serie se convirtió pronto en el buque insignia del sello Vertigo de DC, en el que fue publicada. Su mezcla de mitología clásica y contemporánea, unida al trabajo artístico de los ilustradores (Colleen Doran, Mike Dringenberg, Marc Hempel, Kelley Jones, Jill Thompson y Michael Zulli) y muy especialmente de las portadas de Dave McKean, lo convirtieron rápidamente en uno de los comics más aclamados de la historia.
Sin embargo, lo cierto es que la obra no estuvo exenta de crítica por la inclusión de personajes con una profunda ambigüedad sexual y una estética vanguardista para la época. Crítica que se ha extendido a la actual adaptación en Netflix, donde se ha reprochado el cambio de sexo de alguno de los personajes e incluso la aparición de un personaje travestido. Una crítica llena de prejuicios y además completamente absurda. Lo cierto es que toda la adaptación ha sido supervisada por el propio Gaiman, que, además ha explicado ya en múltiples ocasiones la vocación claramente inclusiva de Sandman desde sus orígenes en viñetas.
El propio Gaiman respondía así a estas críticas:
“¿Así que quieres Sandman sin la gente LGTBI+ que estaba en ella, sin los personajes femeninos que son protagonistas y sin la gente de color? ¿Estás seguro de que seguirá siendo Sandman una vez que tengas eso?”
Neil Gaiman es un escritor que demuestra con la versatilidad de su pluma que en todos los medios puede realizarse literatura de calidad. Además, con su imaginación desbordada y su capacidad casi infinita de encontrar nuevas y originales maneras de relatar mitos e historias, deja patente que, como él mismo dice, no hay tema malo sino mal contado. Y es que Neil Gaiman es ante todo un contador de historias. Historias que el mismo definía así en la introducción de su obra “Humo y espejos”:
“Las historias son, de algún modo, espejos. Las utilizamos para explicarnos cómo funciona el mundo, o cómo no funciona. Las historias, como los espejos, nos preparan para el día de mañana. Nos distraen de lo que acecha en la oscuridad. La fantasía -y toda la ficción es fantasía algún tipo- es un espejo. Un espejo distorsionador, sin duda, y engañoso, colocado en un ángulo de cuarenta y cinco grados con respecto a la realidad, pero al fin y al cabo un espejo, que podemos utilizar para contarnos cosas que de otra manera quizás nos veríamos”.
Y hasta aquí el repaso a este genial escritor, del que nos despedimos con la original respuesta que dio cuando una periodista le preguntó cuál era el secreto para poder crear historias tan originales:
“Aburrirse. Las ideas surgen de soñar despierto, vienen de andar a la deriva. Si quieres tener una buena idea para un libro tienes que aburrirte tanto que tu mente no tenga nada mejor que hacer que contarse una historia”.
Así que, ya sabéis, aburríos mucho. Ose dejo con el vídeo de Youtube y no olvidéis dará un enorme like, si os ha gustado, suscribíos en el blog o el canal de Youtube y dar a la campanita para que os visen cuando suba nuevo contenido al canal.