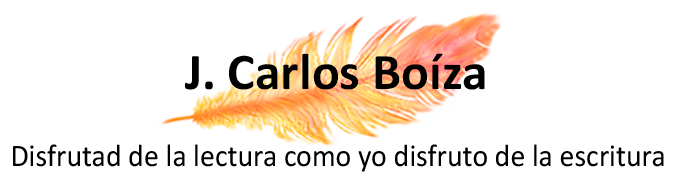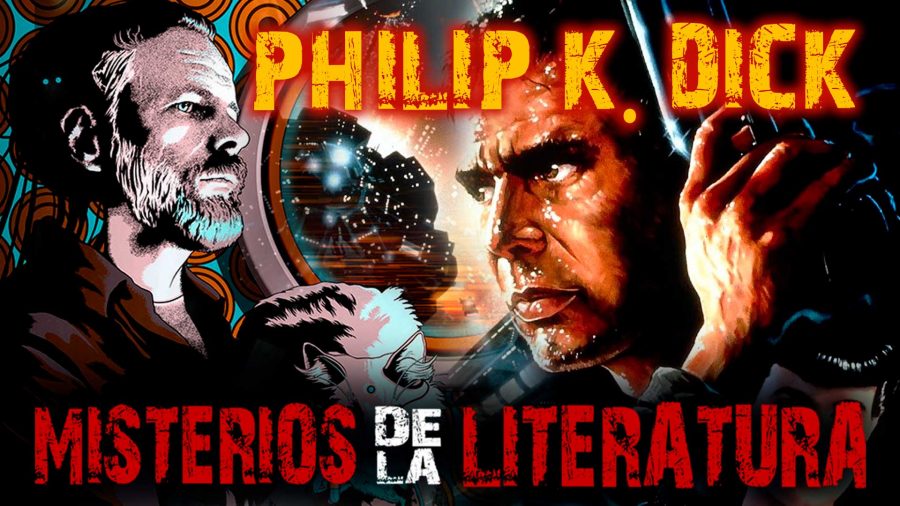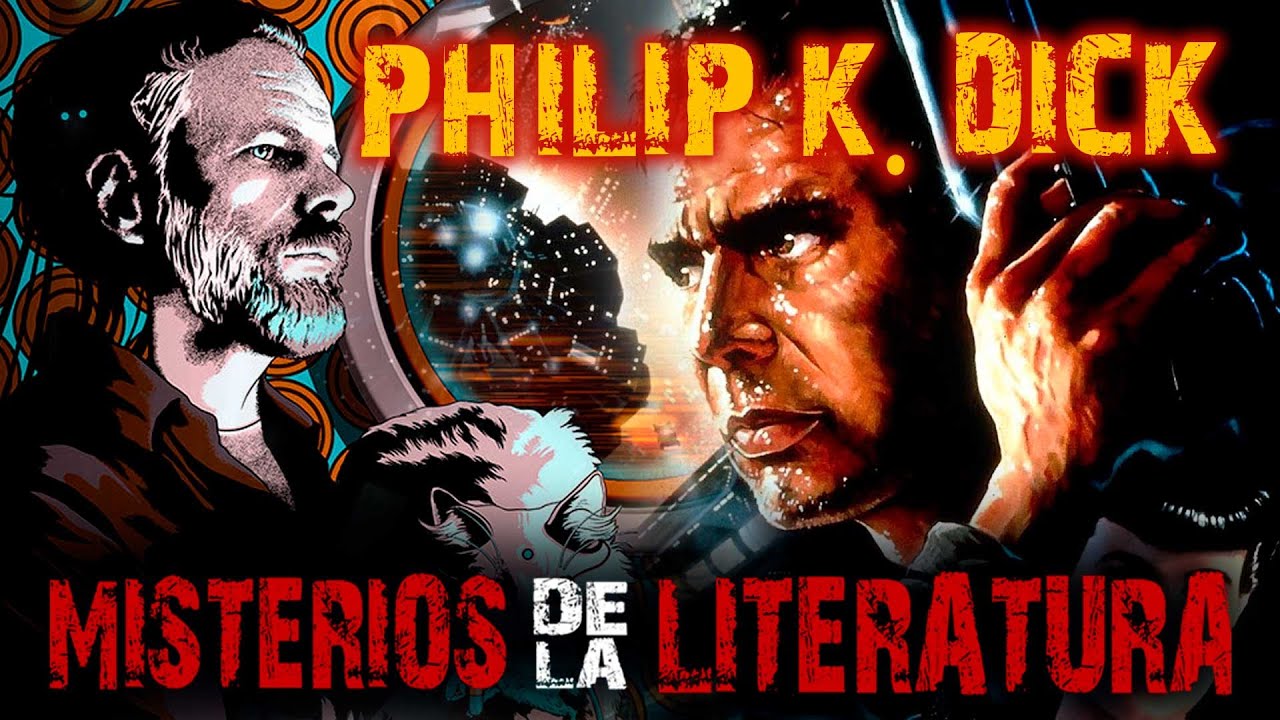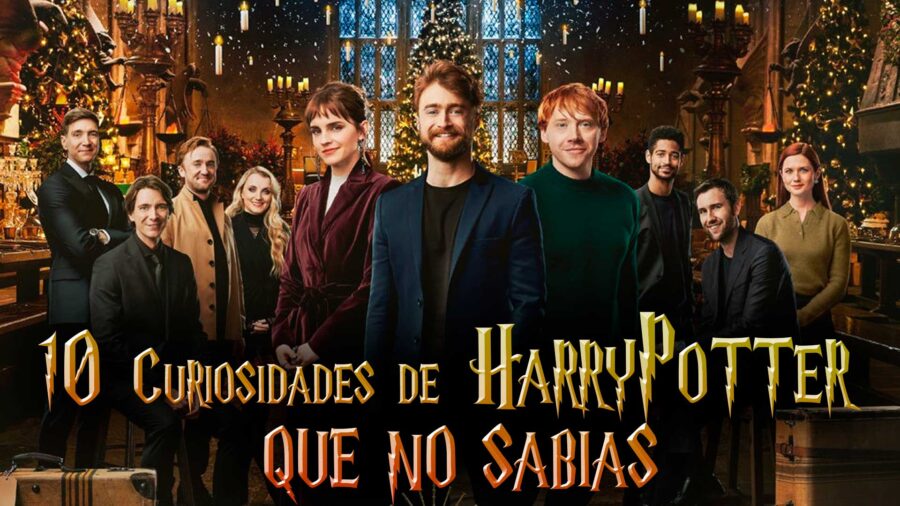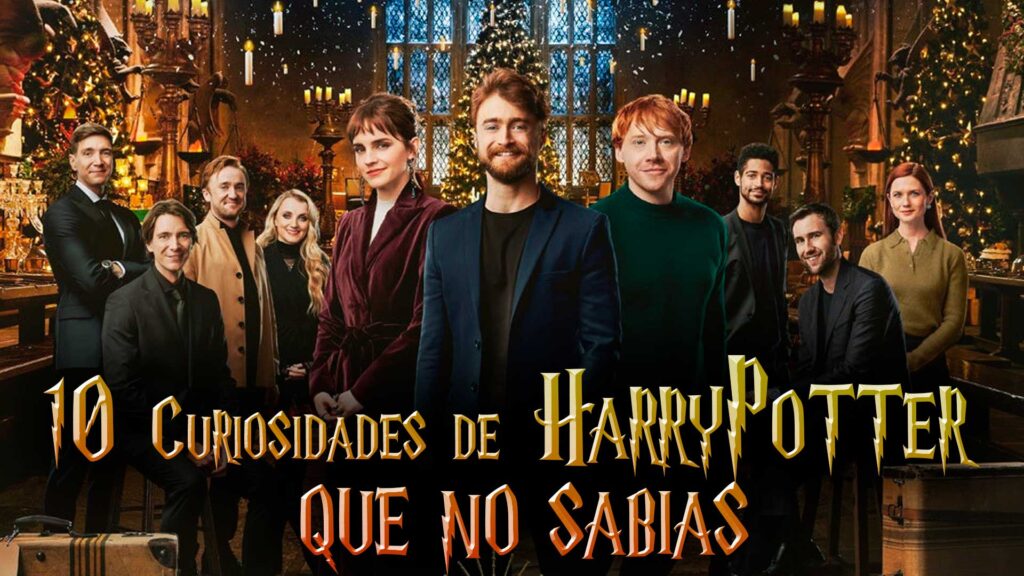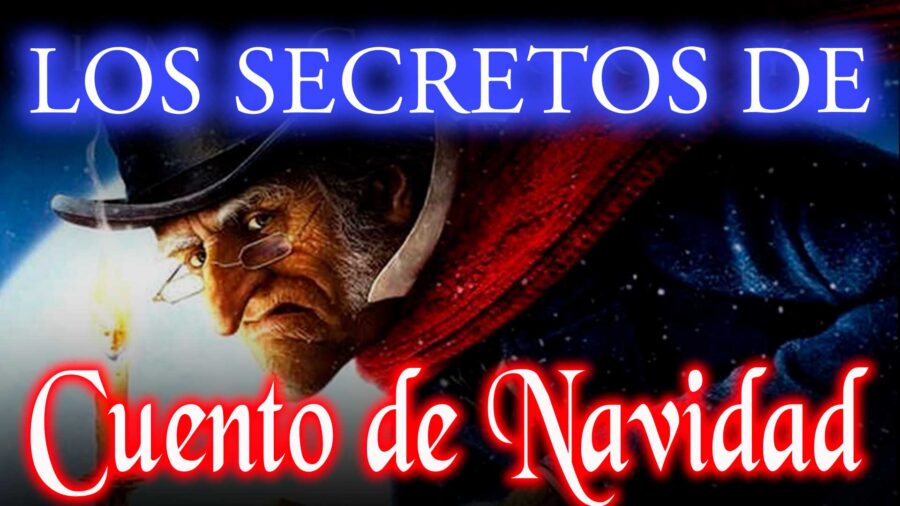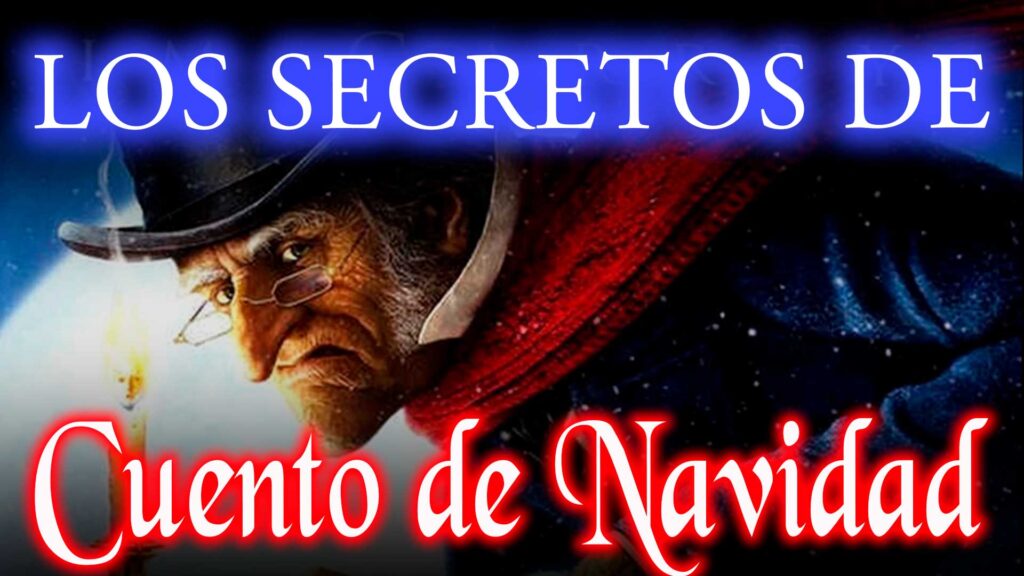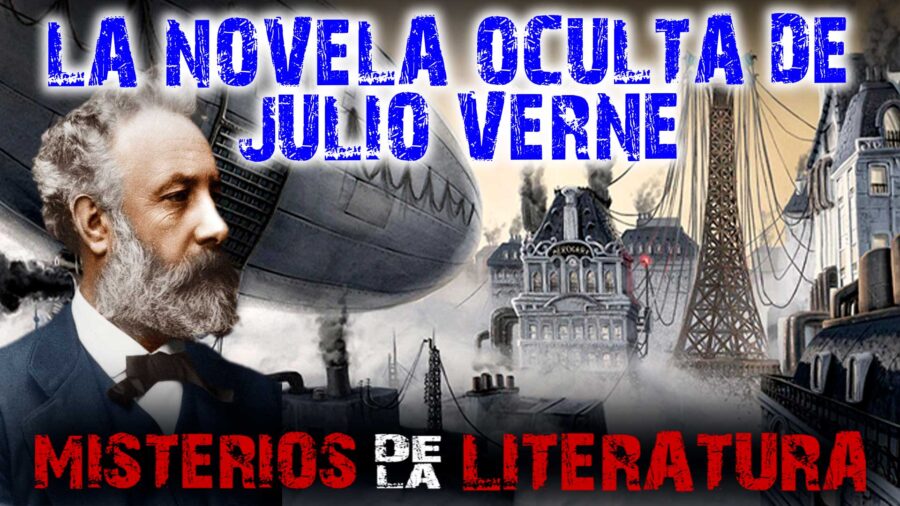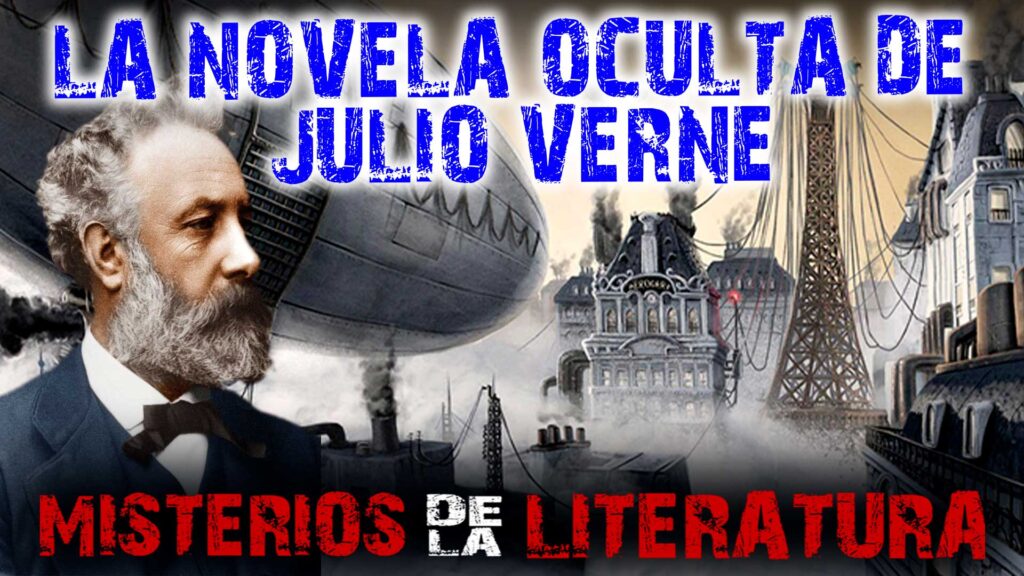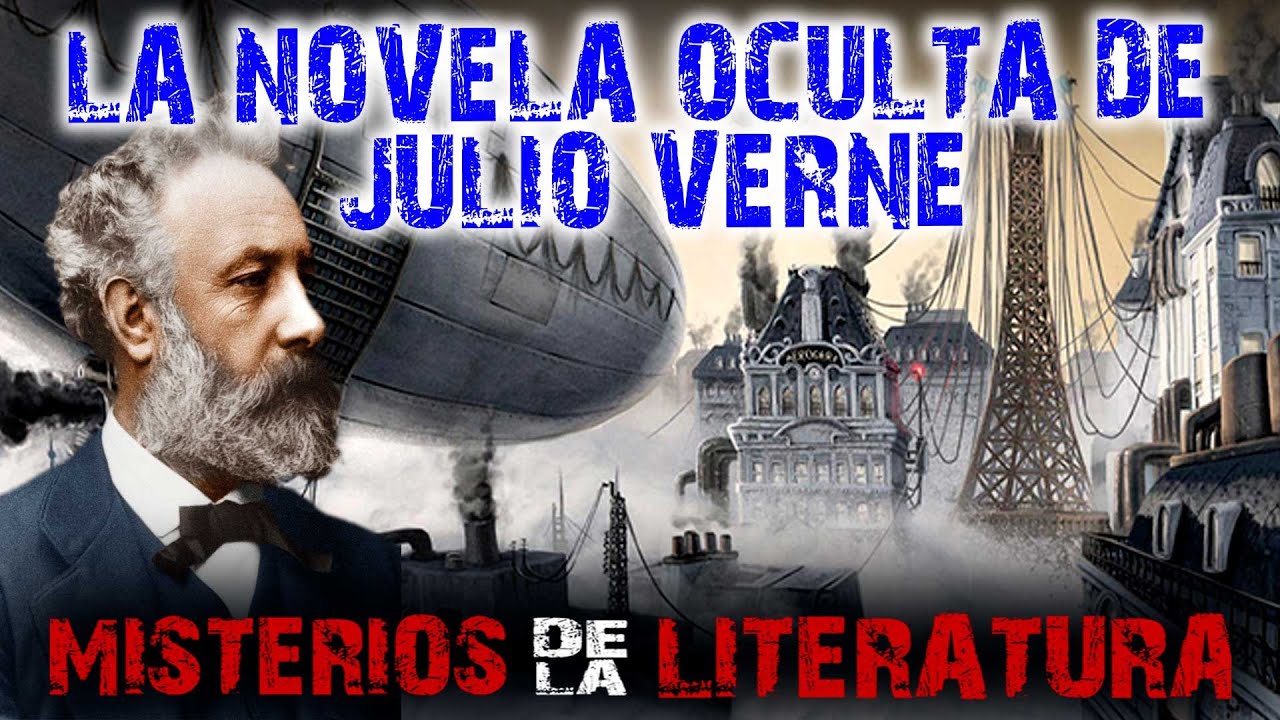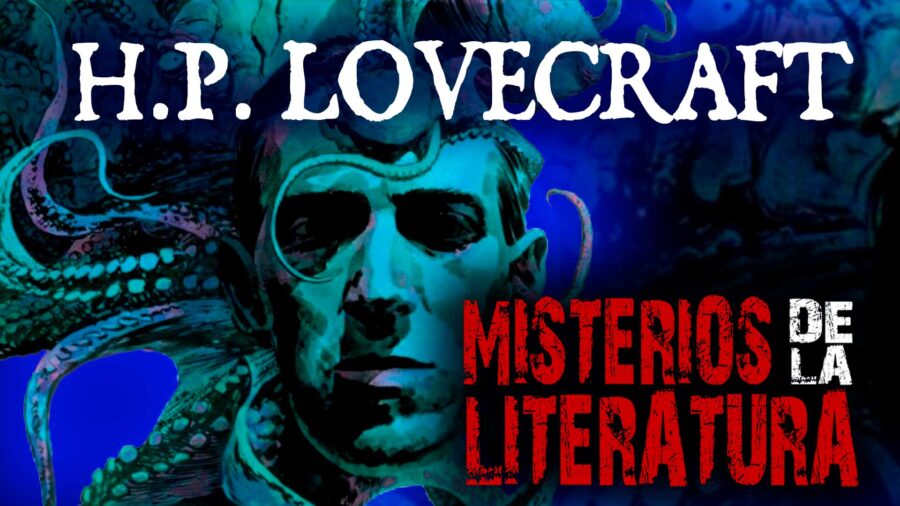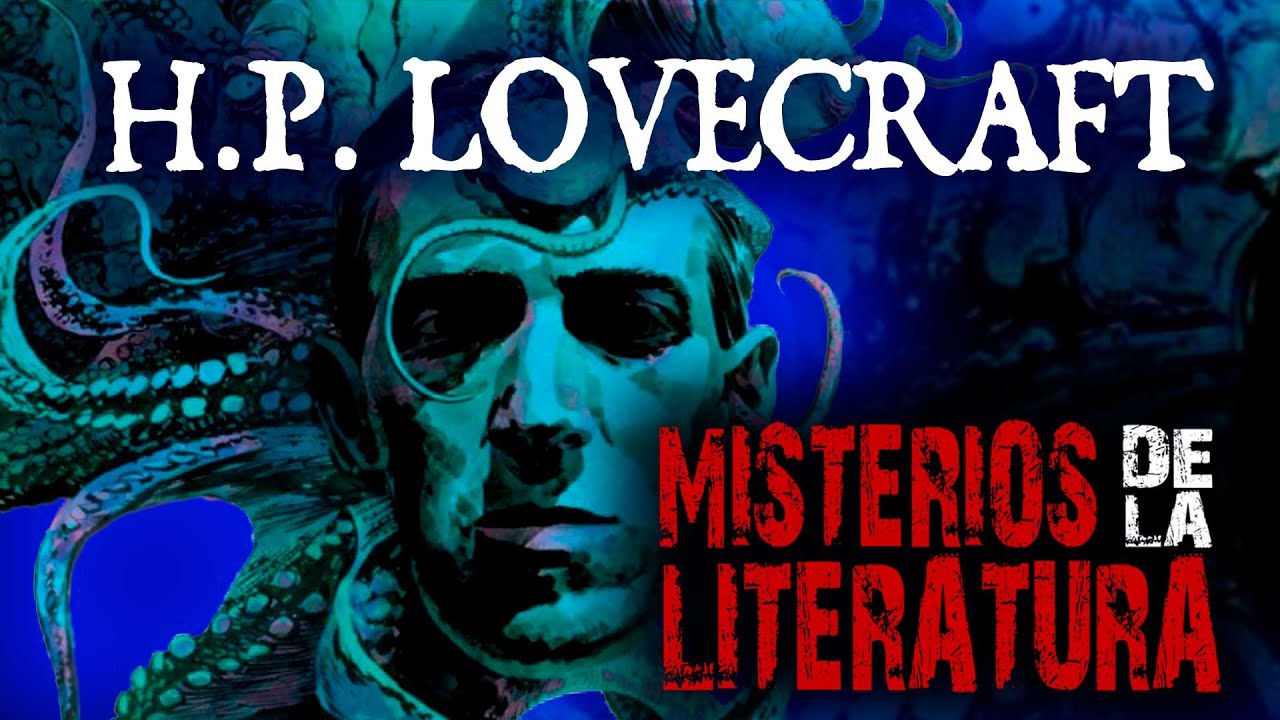Con los misterios de Philip K. Dick regresamos a la sección dedicada a los misterios de la literatura. Hoy daremos un breve pero intenso repaso a la vida y misterios de Philip K. Dick. Uno de los escritores de ciencia ficción más influyentes, controvertidos y extraños de todos los tiempos y al que probablemente asociéis de inmediato con la inmortal película Blade Runner basada en su obra ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
Su nombre completo era Philip Kindred Dick. Nació en Chicago, Illinois el 16 de diciembre de 1928 y murió en Santa Ana, California el 2 de marzo de 1982 con sólo 54 años de edad.
Philip K. Dick nació de forma prematura junto a su hermana melliza Jane Charlotte Dick. Sus padres eran Dorothy Kindred Dick y Joseph Edgar Dick en Chicago, un investigador de delitos económicos que trabajaba para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Después de que su padre contratase un seguro de vida familiar, el inspector de éste descubrió el estado lamentable de desnutrición de los recién nacidos y ordenó enviarlos al hospital. Lamentablemente la pequeña Jane falleció de camino al hospital. Tenía apenas cinco semanas de edad y este episodio marcó ya la infancia de Philip K. Dick y muchas de sus obras posteriores.
Los padres de Dick terminaron por divorciarse y su madre conseguiría su custodia cuando el tenía unos cinco años de edad, yéndose ambos a residir a Washington D. C.
Philip K. Dick no fue un buen estudiante, llegó a sacar un suficiente en redacción, lo que no evitaba que ya con temprana edad sus profesores comentaran que demostraba interés y talento para contar historias. La realidad es que, aunque demostraba una inteligencia por encima de la media, ésta vino acompañado de una fuerte agorafobia que le obligó a consumir fármacos desde su adolescencia y le impidió cursar sus estudios con normalidad.
Tras sus secundarios pasó una breve temporada estudiando en la Universidad de California en Berkeley, intentando especializarse en alemán, algo que tampoco llevaría a buen puerto. Pasó por diversos trabajos llegando a ser presentador de programa de música clásica de la emisora de radio KSMO en 1947 e incluso vendedor de discos.
Sería en 1952, tras publicar su primera historia corta de ciencia ficción, “Beyond Lies the Wub”, que decidiría dedicarse a la escritura a tiempo casi completo. Una decisión muy valiente pero complicada. Aquellos fueron años muy complicados y de grandes problemas económicos. En 1955 conseguiría publicar su primera novela “Solar Lottery”, momento a partir del cual empezaría su despegue definitivo como escritor.
Durante los años sesenta entabló relaciones con la contracultura y los movimientos izquierdistas, declarándose contrario a la guerra del Vietnam. Todo ello llevó a que él y su mujer entonces, Kleo Apostolides, fuesen investigados por el FBI.
El reconocimiento de la crítica le llegó a Philip K. Dick en 1963, cuando ganó el Premio Hugo por su novela «El hombre en el castillo«. Aunque Dick fue entonces aclamado como un genio en el mundo de la ciencia ficción, siguió siendo un desconocido para el resto del mundo literario, por lo que sólo pudo publicar sus libros en editoriales especializadas que pagaban poco. En consecuencia, aunque publicó novelas regularmente durante los siguientes años, siguió teniendo dificultades económicas casi hasta el final de sus días.
Philip K. Dick se casó cinco veces y tuvo dos hijas (Laura e Isa) y un hijo (Christopher). Todos sus matrimonios terminaron en divorcio, en un reflejo más de su vida atropellada en la que si algo no hubo nunca fue estabilidad emocional.
Tras años de abuso de drogas y enfermedades mentales, murió empobrecido y sin reputación literaria fuera de los círculos de la ciencia ficción. Philip K. Dick falleció el 2 de marzo de 1982 en Santa Ana, California, meses antes del estreno millonario de la primera película de Blade Runner.
Sin embargo, Philip K Dick también fue protagonistas de una serie de extrañas experiencias que trascendieron su propia obra y que ha llegado el momento de repasar.
1. El Imperio que nunca cayó.
A la edad aproximada de 13 años, Dick tuvo un sueño recurrente durante varias semanas. Soñaba que estaba en una librería, tratando de encontrar un número de la revista Astounding Magazine. El número en cuestión se suponía que contenía la historia El Imperio nunca cayó, la cual le revelaría los secretos del universo.
A medida que el sueño persistía, la pila de revistas en las que buscaba era cada vez más pequeña, pero nunca llegó a la última revista. Finalmente, Dick llegó a tener miedo de que llegar a descubrir la revista lo volviese loco (como en el Necronomicón de Lovecraft o El rey de amarillo de Chambers, prometiéndole al lector la locura.
Aunque estos sueños cesaron la frase Philip K. Dick mantuvo su obsesión, hasta el punto que sobre esa misma frase girarían dos de sus obras más controvertidas, complicadas y personales, VALIS y Exégesis. Esta última una obra de más de 8.000 páginas que comprende una suerte de extraños diarios.
2. La doble vida de Philip K. Dick
El 20 de febrero de 1974 Philip K. Dick fue sometido a cirugía dental para extraerle una muela del juicio rotas. Se recuperaba de los efectos del pentotal sódico administrado durante la extracción de una muela del juicio rota cuando recibió en su casa un envío de analgésicos. La mujer que le traía el paquete llevaba un colgante con un símbolo en forma de pez al que llamó «vesícula Piscis».
Aquello fue el disparador de extrañas visiones que el mismo describiría como que: «experimentaba una invasión de mi mente por una mente transcendentalmente racional, como si yo hubiese estado loco toda mi vida y de repente me hubiese vuelto cuerdo».
Las visiones aumentaron siendo cada vez más largas y detalladas, llegando un momento en que Dick se convenció de que había comenzado a vivir una doble vida: una como él mismo y otra como Tomás, un cristiano perseguido por los romanos en el siglo I d. C.
Algo que puede sonar a puras alucinaciones e incluso a algún tipo de brote esquizofrénico. Sin embargo, lo realmente fascinante es que su mujer en aquellos momentos aseguraba que cuando Philip K. Dick se encontraba poseído por Tomás, comenzaba a hablar en latín, griego y arameo, idiomas que no conocía.
3. VALIS o SIVAINVI
Buscando una explicación a lo que estaba experimentando desde que en 1974 comenzasen sus visiones, Philip K. Dick llegó a afirmar que había establecido contacto con una entidad divina de algún tipo, a la que se refería como Cebra, Dios, o más frecuentemente VALIS, un acrónicmo en inglés de Vast Active Living Intelligence System, es decir un Sistema de Vasta Inteligencia Viva conocido en castellano como SIVAINVI.
Dick llegó a teorizar sobre la posibilidad de que esta inteligencia usara un satélite de algún tipo que usaba rayos para comunicarse con la gente de la Tierra, usando lo que él denominó un «estímulo desinhibidor» para predisponer a los sujetos a la comunicación, en su caso la vesícula Piscis.
Es fácil pensar que todo esto no era más que fruto de su abuso de los analgésicos y drogas, pero existe un episodio de su vida que puede que haga que nos replanteemos esta fácil explicación.
4. La premomonición de la enfermedad de su hijo
Mientras Dick escuchaba una estrofa de la canción Strawberry fields forever, creyó recibir un mensaje de SIVAINVI que le advertía de su hijo tenía una hernia inguinal derecha estrangulada. Aunque se sometió al niño a los chequeos rutinarios del bebé no descubrieron ningún defecto ni enfermedad. Sin embargo, Dick insistió en que se le efectuasen pruebas más exhaustivas. Para desconcierto de los propios médicos, estos finalmente descubrieron la hernia y se dieron cuenta que había que operar de inmediato o peligraba la vida del niño. Afortunadamente la operación fue bien y el hijo de Dick se recuperó.
5. El gemelo fantasma.
Por si todas estas experiencias místicas fueran poco, Philick K. Dick mantuvo también toda su vida una extraña obsesión con su hermana melliza fallecida al poco de nacer, Jane Charlotte.
Dick decía que estaba en contacto con su hermana fallecida y que, en cierto modo, esta hablaba a través de él. Creía que estaba agazapada en su mente, enlazada a sus sinapsis y no siempre con buenas intenciones. Un auténtico gemelo fantasma que reflejaría en sus obras. Probablemente una sombra de un conflicto interior no resuelto por el que siempre se preguntó por qué había sobrevivido él y no su hermana. Algo que reflejó en varias de sus obras en las que se abordó el tema del gemelo fantasma.
5. El androide Philip K. Dick llamado PKD
Ni con su muerte terminaron los misterios que rodearon a Philip K. Dick. En 2004, veintidós años después de la muerte de Dick, como si de una de las novelas del autor se tratase, el joven inventor David Hanson, especialista en robótica de la Universidad de Dallas creó una piel sintética sumamente realista a la que bautizó «Frubber».
Con ese material realizó una réplica de la cabeza de Philip K. Dick. Tras conocer a una serie de programadores que estaban desarrollando un programa educacional llamado AutoTutor, decidieron aunar habilidades y crearon un fabuloso androide el PKD, bautizado con las iniciales de Dick del que era una perfecta réplica.
El robot era capaz de mantener una conversación con la misma voz e incluso con las ideas del mismo escritor, extraídas de cientos de entrevista. Su realismo era tal que la misma hija de Dick quedó asombrada por el parecido con su padre.
En una especie de broma macabra del destino, en 2005 y Google invitó a David Hanson a sus oficinas en Santa Clara. El inventor llevaba consigo la cabeza del PKD y durante el viaje ésta se extravió o fue robada. Sea como fuere y, aunque se construyeron nuevas versiones del robot, ésta jamás fue hallada y hasta hoy se mantiene el misterio sobre cuál fue el destino de la cabeza del clon robótico de Philip K. Dick.
Philip K. Dick fue un hombre perseguido por su pesadillas y alucinaciones que vivió permanentemente entre dos realidades distintas. Fuese efecto de las drogas, de las medicinas, la enfermedad o ¿por qué no? de otros planos de la realidad, lo cierto es que nos legó una obra donde la maravilla, el asombro y lo imposible fue puesto a nuestro alcance. Nada mejor para despedir a Dick que sus propias palabras en una obra que estoy seguro que reconocéis:
“Yo he visto cosas que ustedes no creerían. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”.
Y hasta aquí los misterios de la literatura de esta semana. Volveremos con más y mejor la semana que viene. Recordad que continua el sorteo de una biblioteca completa de libros para todos los que comentéis para celebrar haber superado los 1000 suscriptores. Tenéis las condiciones exactas en la descripción del vídeo que os dejo ,como siempre, a continuación.
Y ahora, ya sabéis, dadle al like si os ha gustado, suscribíos, aquí y al canal de Youtube, si aún no lo habéis hecho, y dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones.
Hasta la semana que viene