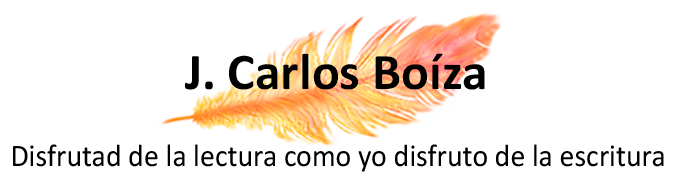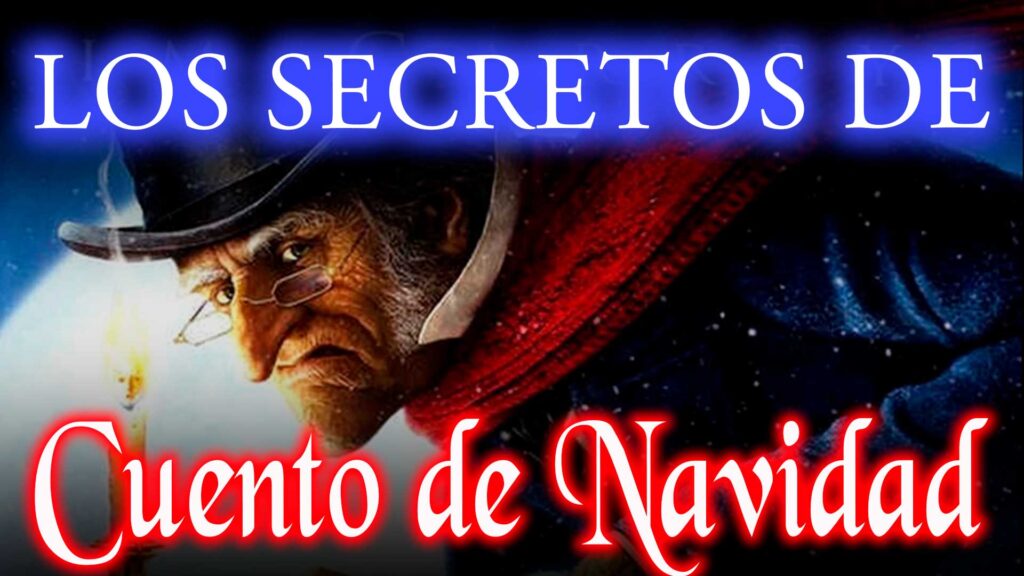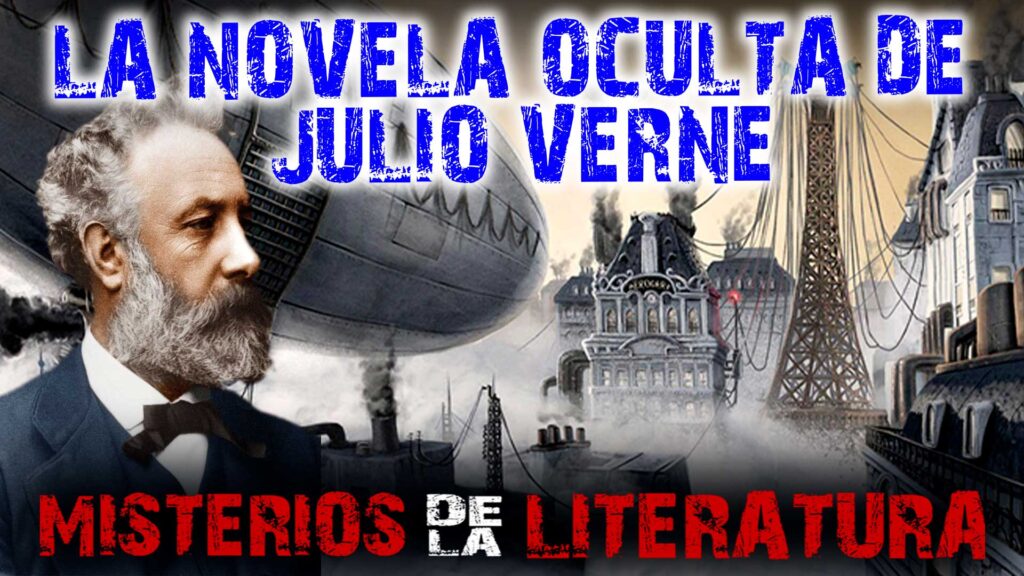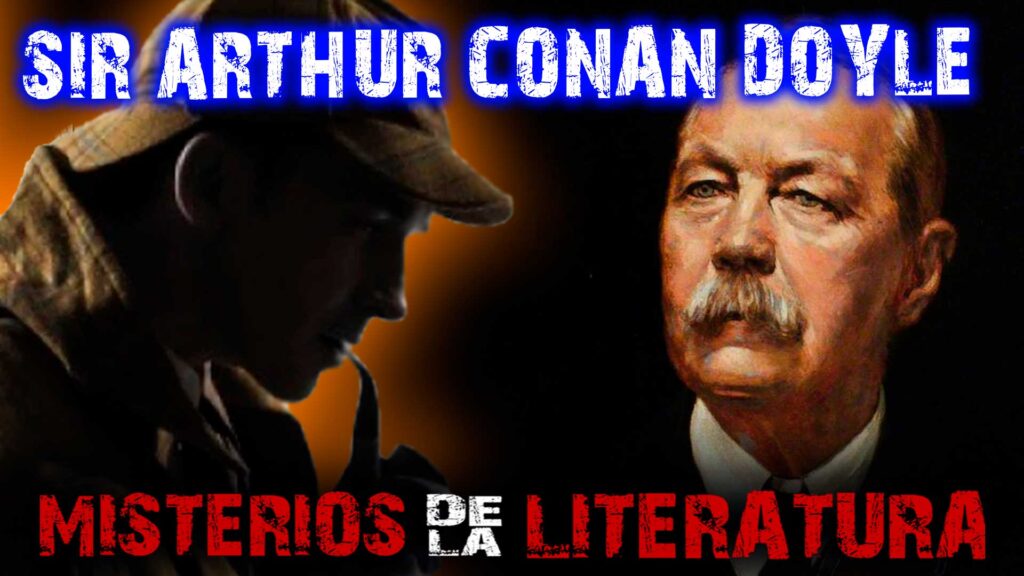Con los misterios de Philip K. Dick regresamos a la sección dedicada a los misterios de la literatura. Hoy daremos un breve pero intenso repaso a la vida y misterios de Philip K. Dick. Uno de los escritores de ciencia ficción más influyentes, controvertidos y extraños de todos los tiempos y al que probablemente asociéis de inmediato con la inmortal película Blade Runner basada en su obra ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?… Seguir leyendo