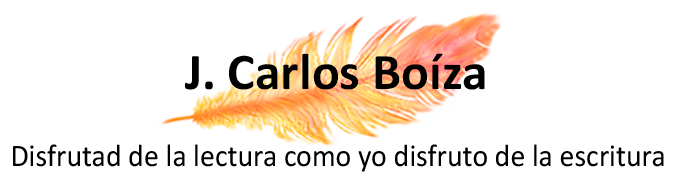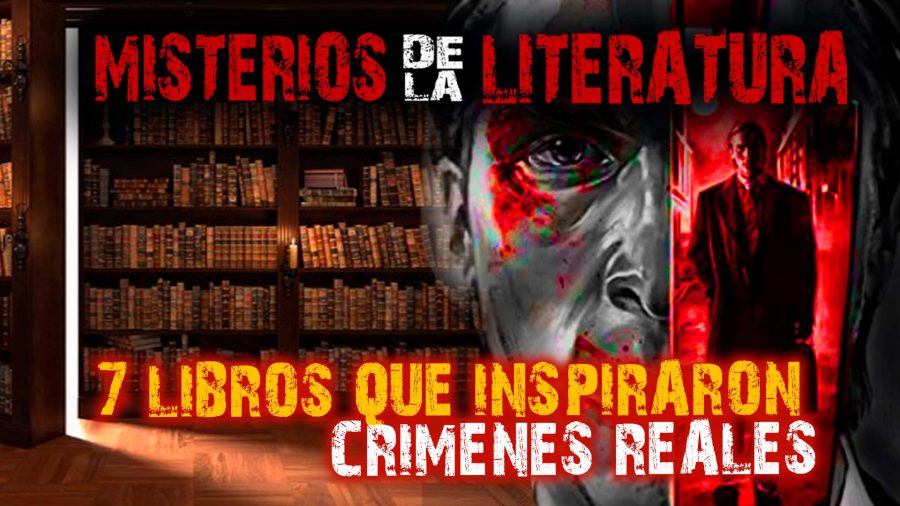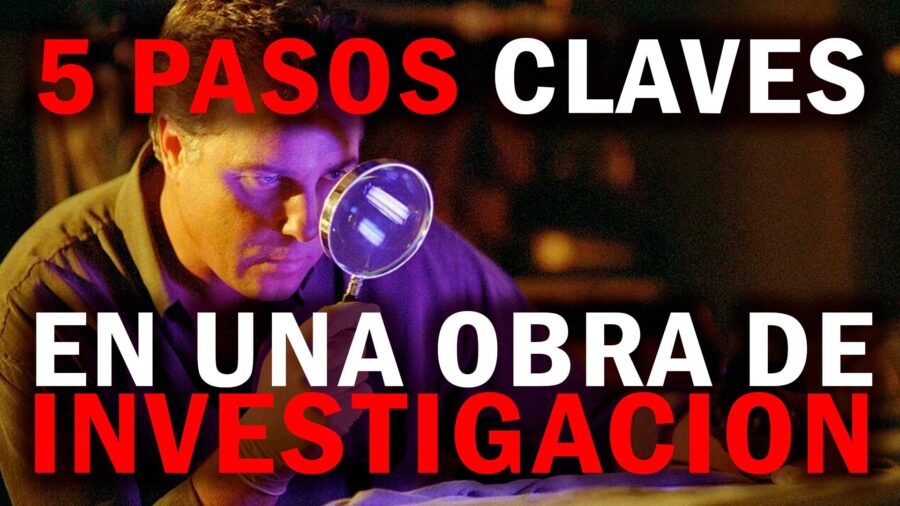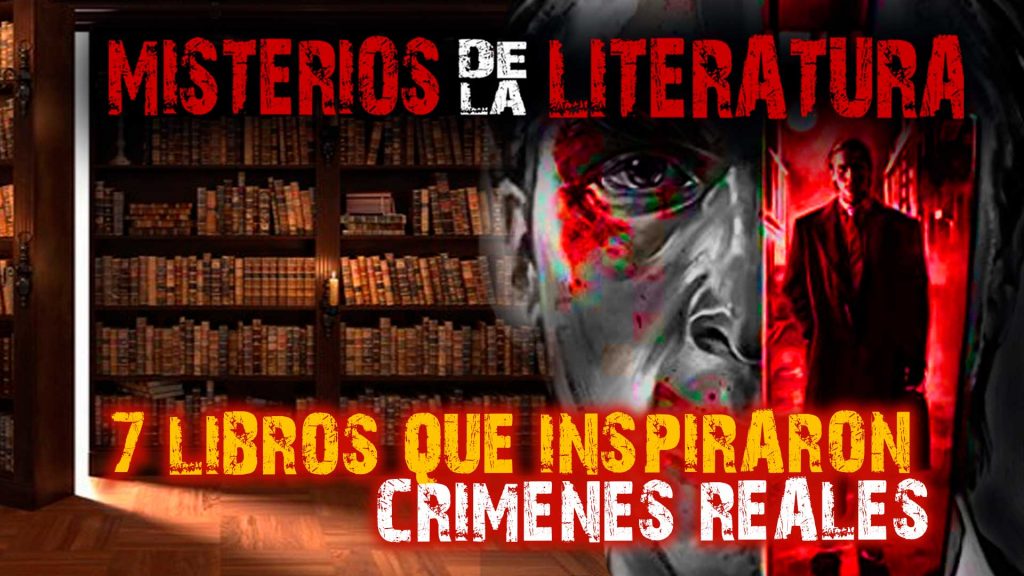
Regresamos a los misterios de la literatura y lo hacemos con una recopilación de 7 libros que inspiraron crímenes reales. Hace un tiempo hablamos ya de 10 libros malditos que no deberíais leer. Pues bien, esta semana vamos más allá y os traigo libros que inspiraron a asesinos muy reales. Libros que, objetivamente, han resultado ser de los más peligrosos de la historia.
Así que, templad vuestros nervios y preparaos a descubrir como la literatura a veces puede crear monstruos….
1. American Psycho de Bret Easton Ellis
Publicada en 1991 cuenta la historia de Patrick Bateman, un hombre de negocios de Nueva York que oculta en su interior un asesino en serie. Elogiada por la crítica, no se escapó de una fuerte oposición en algunos sectores de la opinión pública que consideraba que hacía apología de los asesinos es serie y trivializaba la violencia contra la mujer.
Lo increíble es que la obra inspiró crímenes reales. Fue el caso del asesinato por parte de un adolescente llamado Michael Hernández en 2014 de su compañero de escuela en Florida. También Brian Douglas White mató a dos mujeres a hachazos para imitar al protagonista de la novela. Al parecer, anunció sus crímenes con un par de frases extraídas de la obra y publicadas en su perfil en una red social en marzo de 2012:
“Me gusta diseccionar mujeres. ¿Os he dicho ya que estoy loco?”
Brian Dougas se había obsesionado tanto con el protagonista de la novela, Bateman, que incluso le había dedicado una especie de altar en su habitación.
2. El agente secreto, de Joseph Conrad
Esta novela de 1907 transcurre en el Londres de 1886. Narra la historia de un profesor universitario retirado y espía de un país no identificado que planea destruir el Observatorio de Greenwich con una carga de dinamita. La obra sería reconocida como una de las obras más importantes en la carrera de Conrad.
Seguramente, muchos de vosotros hayáis oído hablar de Unabomber, el terrorista más famoso de Estados Unidos. Este criminal, durante casi 20 años, desde 1978 hasta 1995 en que fue detenido, aterrorizó a todo el país enviando paquetes bomba y que llegó a matar a 3 personas y a herir a 23. Pues bien, Ted Kaczynski, la persona real escondida tras su seudónimo terrorista, confesó a su propia familia que El agente secreto de Joseph Conrad era la inspiración de todo lo que había hecho. Llegó incluso a afirmar que nadie podría comprender sus actos sin leer el libro.
3. Fundación, de Isaac Asimov
Si la semana pasada ya os hablaba de la saga de la Fundación de Isaac Asimov como inspiradora de Star Wars, lamentablemente también lo fue de algo muy distinto.
En 1984, tuvo lugar en Japón la fundación de la secta japonesa Verdad Suprema liderada por Shoko Asahara, que interpretó la obra de Asimov como si se tratase de un texto sagrado, una auténtica profecía sobre un apocalipsis inminente. En 1995, Asahara decidió acelerar la llegada del anunciado apocalipsis utilizando gas sarín. Primero lo liberó en el metro de Tokio, causando 13 víctimas mortales y después en un barrio residencial de la ciudad de Matsumoto causando 8 muertos más. Según algunas estimaciones, al menos 6.000 personas sufrieron complicaciones de salud por culpa del gas sarín.
4. Rabia, de Stephen King
En 1977, bajo el seudónimo de Richard Bachman, Stephen King publicó Rabia. En la novela relataba como un estudiante llamado Charles Everett se convertía en el protagonista de un tiroteo en la ficticia Placerville High School.
El problema es que el libro comenzó a inspirar rápidamente hechos similares a los narrados en la novela.
En 1988, un estudiante en California inspirado por el libro de King tomó como rehenes a 60 estudiantes. Afortunadamente, la policía pudo detener al estudiante sin que nadie resultase herido. Un año después, otro lector, obsesionado con la obra, tomo como rehenes a un grupo de estudiantes en Kentucky. Nuevamente el incidente terminó sin víctimas que lamentar.
No hubo tanta suerte en 1993 cuando en el propio Kentucky un alumno terminó asesinando a dos personas inspirado por la obra. Sólo tres años después la historia se repitió en Wasinghton con la muerte de un par de estudiantes y un profesor. Al año siguiente, en 1997, nuevamente en Kentucky otro alumno asesinó a tres estudiantes.
En todos los casos se puedo demostrar la implicación de la obra de Stephen King. Por eso, el escritor, impresionado por lo ocurrido, retiró su obra de la circulación prohibiendo su publicación. Después escribió un ensayo titulado «Armas», donde abordaba la problemática, destinando todas las ganancias por su venta a campañas de prevención de la violencia.
5. El guardián entre el centeno, de J. D. Salinger
Publicado en 1951, la historia narrada en la obra parte de una premisa muy sencilla; un adolescente llamado Holden Caulfield cuenta como, tras ser expulsado de varios colegios siendo un mal estudiante, decide huir de su casa para ir a Nueva York, a un hotel de mala muerte.
La obra fue un absoluto éxito y es una de las más leídas y reconocidas de la literatura estadounidense, gracias al retrato directo y descarnado que hace de la adolescencia.
El problema es que al parecer ese desapego del protagonista por todo y por todos, sintiéndose desarraigado de su propia sociedad, parece haber hecho que múltiples asesino se sintiesen identificados con la obra.
Ente los múltiples crímenes en los que el libro resultó ser la obra de cabecera de los asesinos, destacan los de John Bardo, que asesinó a la actriz Rebecca Schaeffer. También John Hinkley que intentó asesinar, frente a un hotel de Washington, D.C., ni más ni menos que al entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. El presidente resultó gravemente herido junto al secretario de prensa de la Casa Blanca, James Brady, a un agente del Servicio Secreto y a un policía. Hinkley llevaba encima una copia de la obra de J. D. Sallinger.
Sin embargo, no es este el crimen más famoso atribuido a esta novela, sino que lo es el asesinato del famoso componente de los Beatles, John Lennon. Mark David Chapman, un admirador del cantante, lo asesinó de cinco disparos por la espalda. Después, se sentó a leer tranquilamente “El guardian entre el centeno”, que llevaba encima, mientras aguardaba a la policía.
6. La naranja mecánica, de Anthony Burgess
La novela fue publicada en 1962. En la historia, un adolescente cuenta como, en un futuro distópico donde predomina la violencia, se ve inmerso en hechos violentos y el consumo de estupefacientes, mientras narra las experiencias de su grupo en su paso por reformatorios y prisiones.
El libro es considerado una obra maestra hasta nuestros días. Aunque esto no evita su terrible leyenda negra. Inspirado, como el propio autor reconoció en la violación de Lynne, su primera esposa, por parte de cuatro soldados estadounidenses, la novela ha sido acusada de servir de inspiración a su vez para numerosos crímenes desde el momento de su publicación. Como el ocurrido en 1973, cuando un joven de 16 años, vestido como uno de los miembros de la pandilla en la historia, apuñaló a otro joven de 14 años o una violación colectiva a una chica alemana en Lancashire mientras cantaban «Singin’ In The Rain».
7. El Coleccionista, de John Fowles
Publicado en 1963, narra la historia de Frederik Clegg, un coleccionista de mariposas, tan obsesionado con una joven llamada Miranda que termina secuestrándola con la esperanza de sumarla a su colección de objetos bellos e inanimados.
Lamentablemente, varios perturbados encontraron en la novela su fuente de inspiración.
A mediados de los 80, Leonard Lake y Charles Ng violaron, torturaron y asesinaron a unas once o 25 víctimas en una cabaña remota en el condado de Calaveras, California. Todo como parte de su plan para encontrar su propia «Miranda», tal y como revelaron en unos vídeos y un diario que Lake enterró cerca de su casa.
También el asesino australiano Christopher Wilder, que secuestró y agredió sexualmente al menos a doce mujeres y adolescentes, asesinados a ocho de ellas, en los Estados Unidos, tenía en su poder una copia de ´El coleccionista´ cuando se suicidó en 1984.
Finalmente, Robert Berdella fue condenado en 1988 por la violación, tortura y asesinato de seis hombres a los que había retenido en su tétrica mansión de las afueras de Kansas City, en Missouri. Bordella no tuvo reparo en explicar que “El coleccionista” le había dado la idea de iniciar su propia colección de mariposas.
Como vemos el poder de la palabra no es algo que deba tomarse a la ligera. Por eso, todos aquellos que, como yo, queráis dedicaros a la escritura, debéis tener siempre mucho cuidado con el efecto que vuestras palabras pueden tener sobre las mentes frágiles y perturbadas de algunos de nuestros posibles lectores.
De hecho, debo confesaros que, en mi última obra, “Jack el destripador, el mito equivocado”, al realizar mi investigación y ver la manera de plasmarla en el papel, tuve muchos reparos personales en como hacerlo para no alentar una lectura morbosa, ni faltar el respeto a las víctimas con un tema tan delicado como un asesino en serie real.
Y con esto llegamos al final del video artículo de hoy. Os dejo con el video del canal y, ya sabéis, dadle al «like» si os ha gustado, que no sabéis lo importante que es para la subsistencia del canal, suscribíos, aquí y al canal de Youtube, si aún no lo habéis hecho, y dad a la campanita para que os avisen cuando suba nuevos contenidos.
Hasta la semana que viene.