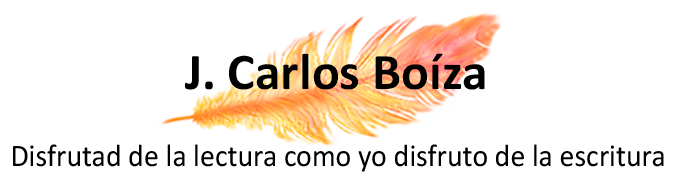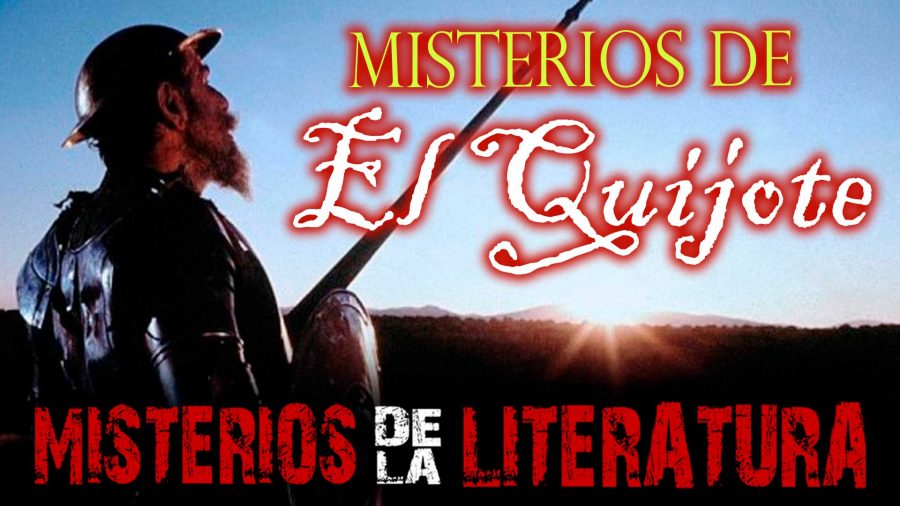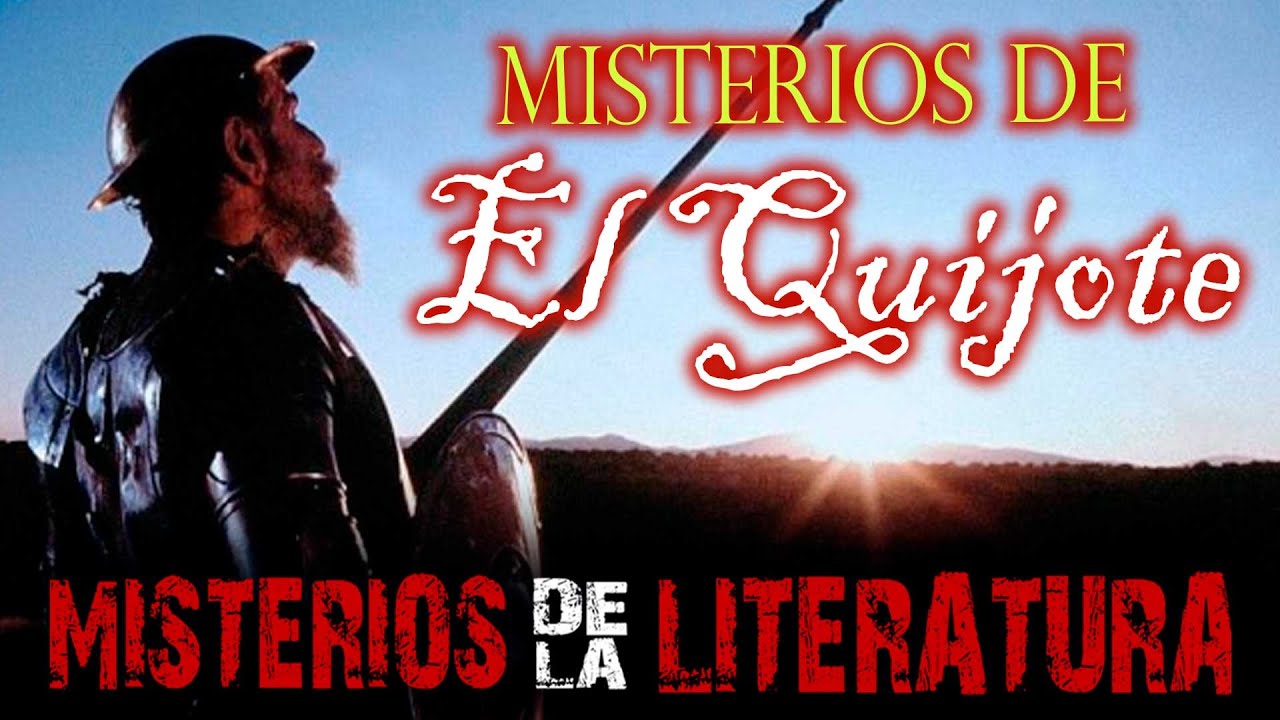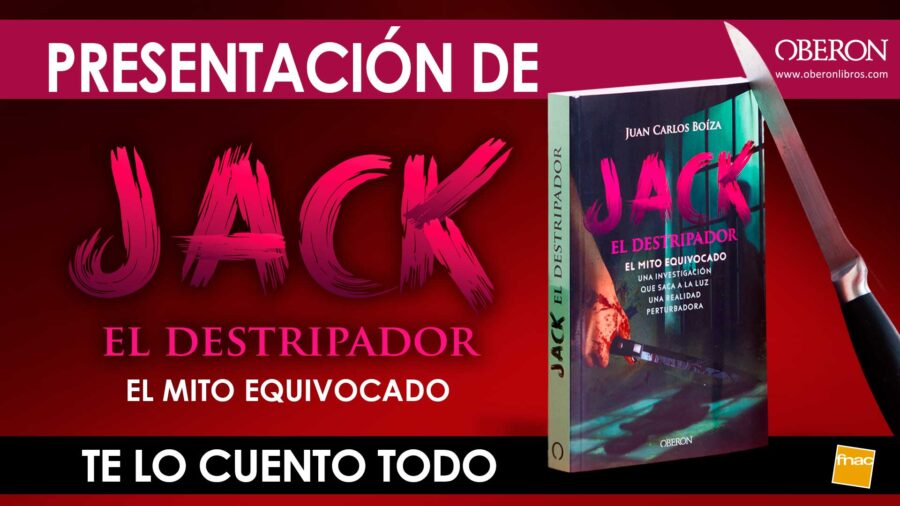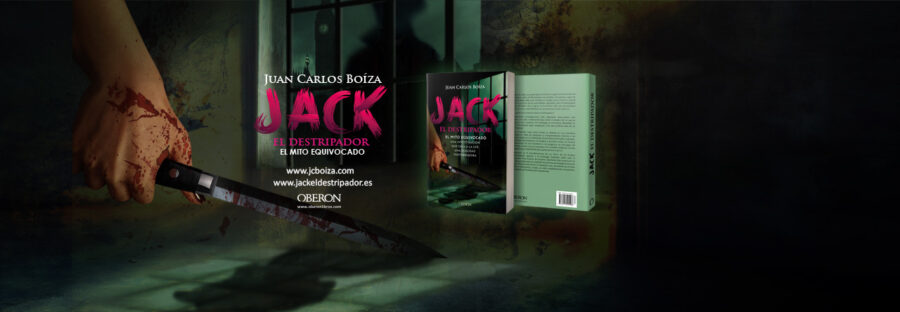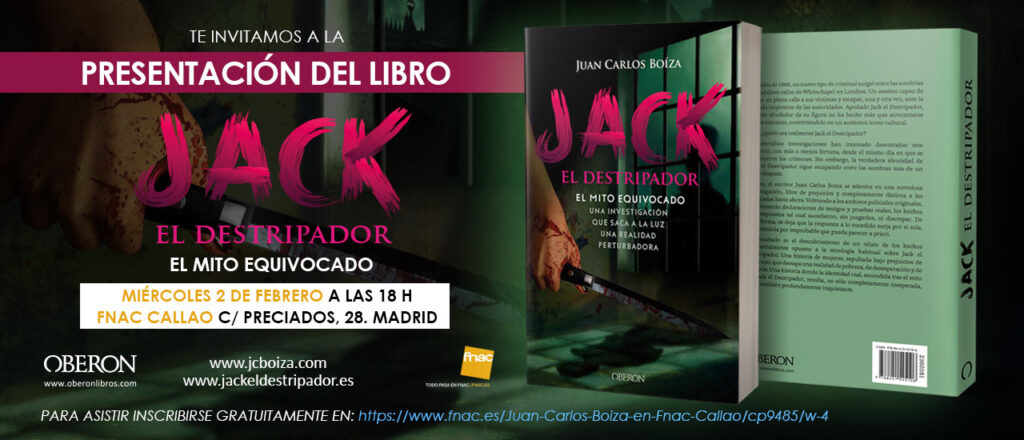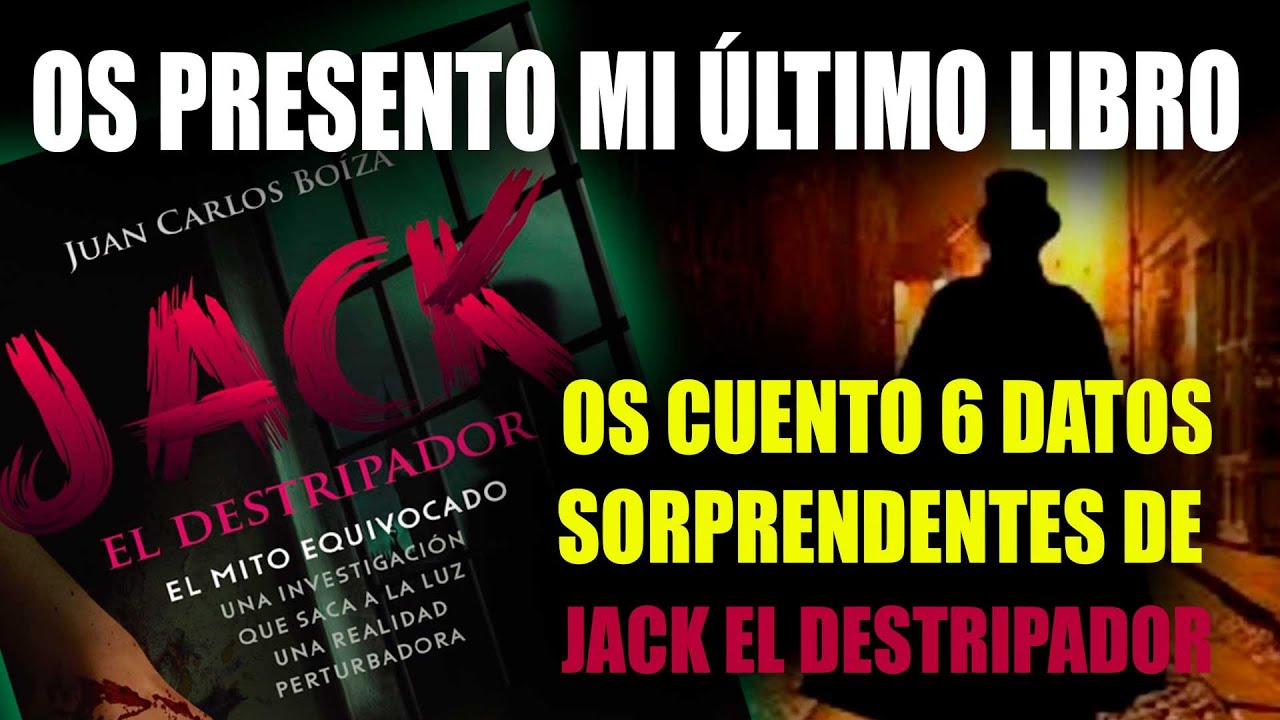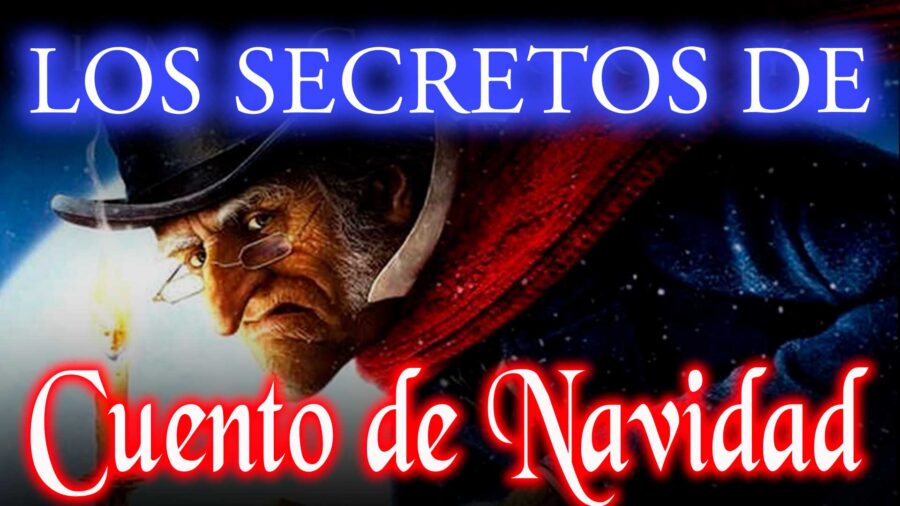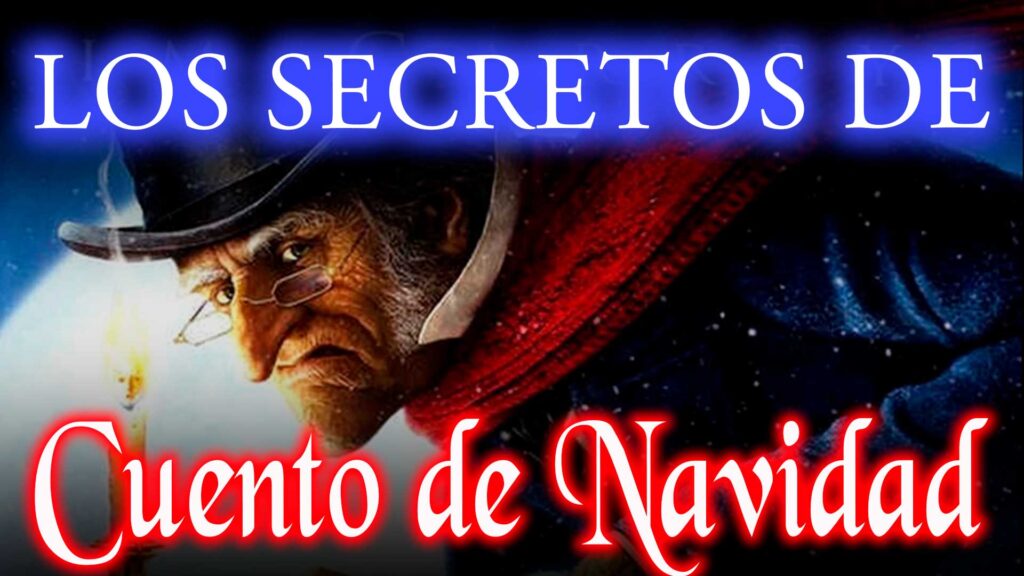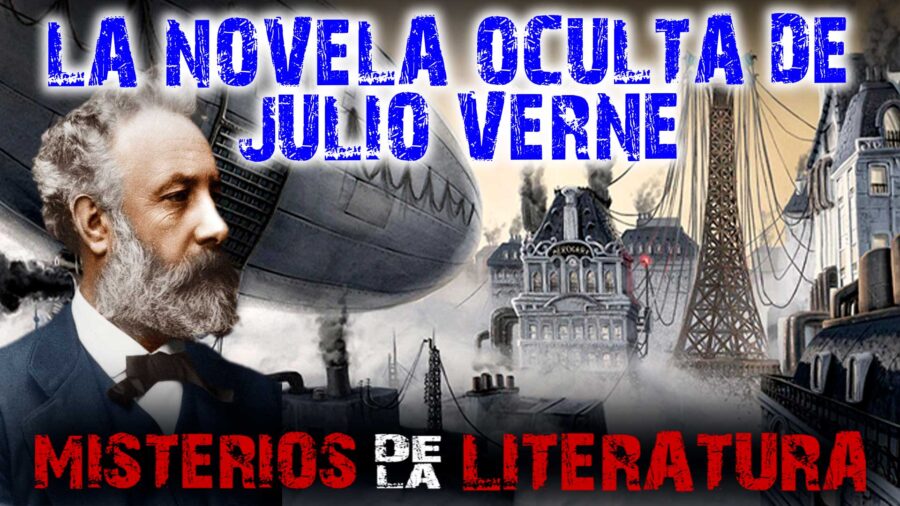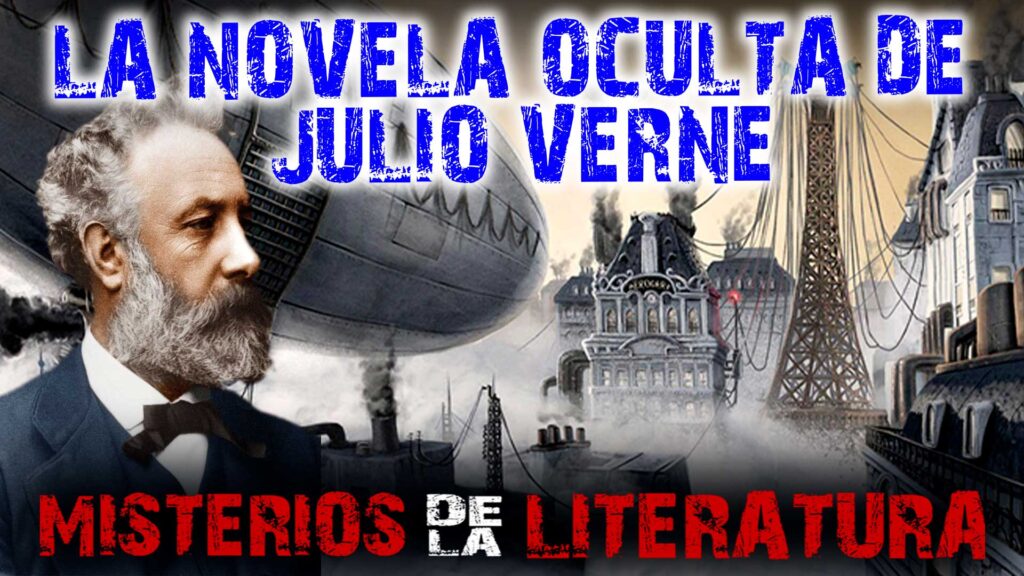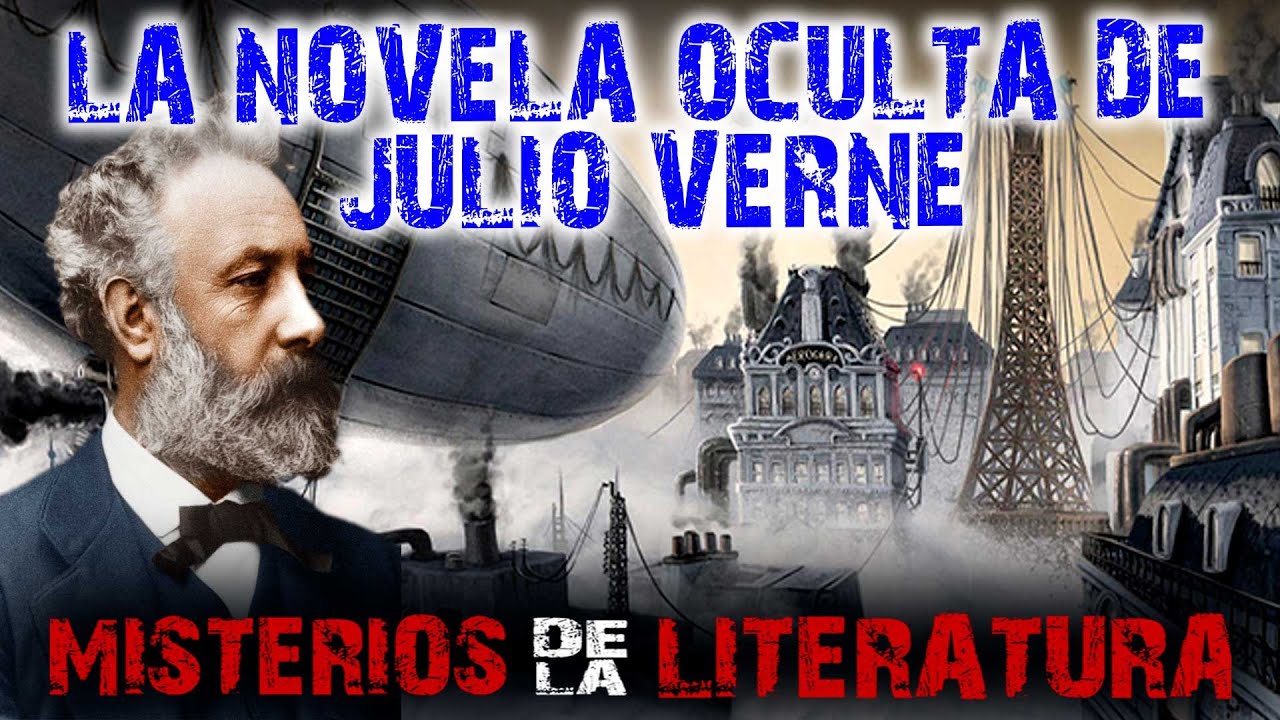Los misterios de Don Quijote de la Mancha, ni más ni menos, es nuestro tema de la semana. Bienvenidos adictos a la literatura. Hoy en nuestra sección de misterios de la literatura desvelamos los grandes enigmas que rodean esta magna obra universal de D. Miguel de Cervantes, y os contamos algunas curiosidades que os dejarán con la boca abierta.
Antes de nada, por si alguno no conoce la obra de la que vamos a hablar hoy (cosa harto extraña). “Don Quijote de la Mancha” es una novela escrita por el escritor español “Miguel de Cervantes Saavedra”. Se trata, ni más ni menos que de la obra más leída después de la Biblia desde su publicación en 1605.
Aunque suelo empezar estos video artículos del misterio con una breve biografía del autor de la obra, Miguel de Cervantes merece un artículo propio en el que nos explayemos en su vida y obra. Así que hoy baste con decir que fue uno de los mejores escritores de todos los tiempos, mundialmente conocido. Vivió a caballo entre el siglo XVI y XVII, coincidiendo en el tiempo con William Shakespeare y ha llegado a ser conocido como “Príncipe de los Ingenios”.
Hoy vamos a adentrarnos en los misterios de «Don Quijote de la Mancha», su magna obra. Y para que la conozcáis mejor, antes de adentrarnos en sus insondables incógnitas, empezaré por contaros algunas curiosidades que os dejarán asombrados:
1. El segundo libro más leído y traducido del mundo.
Tras la Biblia, «Don Quijote de la Mancha« se ha traducido a más de 50 idiomas, es considerado la primera novela moderna y ha vendido más de 500 millones de ejemplares. Unas cifras simplemente sin parangón.
2. Supuso una mejora del castellano.
La novela tiene alrededor de 400.000 palabras, de las cuales, más de 23.000 palabras no están repetidas. Si tenemos en cuenta que un ciudadano medio utiliza unas 5.000, podemos hacernos una idea de la riqueza lingüística de la obra. No es de extrañar, pues, que, gracias a su léxico y vocabulario, se considere que El Quijote mejoró el castellano, hasta el punto de dar paso al español moderno.
3. Primera traducción de Don Quijote.
La primera traducción se realizó al inglés en 1608 por el irlandés Thomas Shelton. Sin embargo, la traducción fue tan literal que la obra casi no se entendía. Afortunadamente la obra se tradujo posteriormente de nuevo al inglés, llegando a convertirse en un gran éxito y captando la admiración de autores como el propio Shakespeare. De hecho, debido a la admiración de William Shakespeare a la obra de Cervantes, en 1613 introdujo a Cardenio (uno de los personajes de «El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha») en una de sus obras.
4. Cervantes no obtuvo beneficio de su obra
Aunque El Quijote se convirtió en bestseller al poco de su lanzamiento, Cervantes solo obtuvo un 10% de los beneficios. Por aquel entonces los escritores vendían la licencia de impresión de su obra a la editorial, por lo que perdía la impresión del texto y sus ganancias. Según las cuentas de Francisco de Robles, que compró el privilegio de editar la obra por 1.400 maravedíes, Cervantes sólo obtuvo el 10% de las ganancias que supuso la impresión de su novela.
5. El Quijote se escribió en la cárcel
Miguel de Cervantes fue acusado de incurrir en graves faltas mientras ejercía la función de recaudador de impuestos. Por lo que lo enviaron a prisión en 1597, donde permaneció por cinco años. Fue, allí, en la Cárcel Real de Sevilla donde comenzó a escribir la obra que lo hizo inmortal. De hecho, en el prólogo de la obra habla sobre su paso por la cárcel y cómo en ese lugar nació Don Quijote.
6. Los gazapos del Quijote
Incluso una obra de la calidad como El Quijote contenía varios errores e su primera edición. Por ejemplo, aunque roban a Rucio (el asno de Sancho Panza), páginas después éste aparece de nuevo en escena. Igual ocurre con el yelmo de Alonso Quijano. En otra ocasión los protagonistas, Sancho Panza y Don Quijote, cenan dos veces el mismo día.
En la segunda edición de la obra estos errores se corrigieron, pero se pusieron en lugares equivocados. Al parecer, el motivo fue que, cuando el autor de la obra vendía la licencia perdía el control sobre el texto, por lo que la división de capítulos y su organización era decisión de la imprenta.
7. La copia más cara del mundo
Una primera edición de Don Quijote de la Mancha se vendió por 1,5 millones de dólares en 1989. Al parecer solo existen un par de ejemplares, por lo que este ejemplar entró por derecho propio entre los más caros de la historia.
8. El Quijote fue escrito para ser leído en voz alta
Uno de los propósitos de Cervantes cuando escribió su famosa obra fue criticar la costumbre de la lectura privada. Por eso, concibió su obra para ser leída en voz alta. Es un hecho que Don Quijote de la Mancha alcanza su máximo esplendor cuando se lee en voz alta. Y si no lo crees, haz la prueba.
Ya hora sí, llega el momento de adentrarnos en los misterios inconfesables de Don Quijote de la Mancha. Vayamos a ello sin paños calientes y preparaos para descubrir muchas cosas que no sabíais.
1. El Quijote apócrifo.
La primera parte de la obra («El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha») se imprimió en diciembre de 1604 y publicada en 1605. Sin embargo, en 1614 se publica una falsa segunda parte firmada por Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordesillas, que fue conocida como «El Quijote apócrifo de Avellaneda» o «El Quijote de Avellaneda».
En esta versión se continúan las andanzas de Don Quijote y Sancho Panza, en un tono muy similar a la obra original. La gran diferencia es que, en este caso, el Quijote ya no está enamorado de Dulcinea del Toboso.
La realidad es que en esa época Cervantes estaba escribiendo la verdadera continuación del libro titulada “Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha”, que se publicaría en 1615.
Lógicamente, esta usurpación de identidad fue denunciada pero jamás se pudo averiguar quién se escondía tras la pluma del tal “Alonso Fernández de Avellaneda”. Sin embargo, lo interesante es que debió ser otro escritor de la época muy bien informado, porque en su obra encontramos pistas para desvelar nuestro siguiente y mucho más importante misterio.
2. ¿Existió Don Quijote?
En la novela Cervantes nos cuenta las aventuras de un hidalgo (Alonso Quijano) que ha leído muchas novelas de caballería y termina enloqueciendo y creyéndose un caballero andante y nombrándose a sí mismo: Don Quijote de la Mancha. La gran pregunta es ¿fue Alonso Quijano una invención pura de la imaginación de Cervantes o había una historia real detrás?
Los historiadores se han afanado en encontrar la respuesta a este enigma y hoy os voy a develar que la respuesta más probable es que sí que existió un personaje real tras Don Quijote.
La pista más importante la encontramos, curiosamente, en el Quijote apócrifo de Avellaneda, ya que éste se refiere a la «noble villa de Argamasilla» como la «patria feliz del hidalgo caballero». Lo interesante es que Cervantes nunca desmintió esta afirmación lo que dio pie a que “el lugar de que no quiero acordarme” que nombraba Cervantes fuera realmente Argamasilla de Alba.
Desde 1737 existe una tradición que cuenta que el propio Cervantes estuvo cautivo en Argamasilla de Alba, en la cueva de Medrano, aunque no existe documentación alguna que lo acredite.
Lo realmente curioso es que en Argamasilla de Alba vivió un hidalgo de noble alcurnia llamado Don Rodrigo Pacheco y Avilés de Sotomayor, marqués de Torre Pacheco. Este noble aparece retratado en la Iglesia de San Juan Bautista en un enigmático lienzo que nos muestra la Virgen de la Caridad de Illescas.

En la parte inferior del cuadro encontramos a un hidalgo de cuello encorsetado rostro alargado, barba cervantina y mirada entre melancólica e inquisitiva. Se trata del propio don Rodrigo Pacheco. En la parte baja de la madera del marco, puede leerse:
«Apareció Nuestra Señora a este caballero estando malo de una enfermedad gravísima, desamparado de los médicos víspera de San Mateo, año MDCI encomendándose a esta Señora y prometiéndole una lámpara de plata llamándola día y noche de un gran mal que tenía en el celebro de una gran frialdad que se le cuajó dentro».
Descripción que parece sacada del propio Quijote. En la tradición oral que nos ha llegado, Don Rodrigo Pacheco era conocido entre los vecinos por la extravagancia de sus costumbres y su perturbado comportamiento. Al parecer se cuenta que este caballero en sus arrebatos de locura pretendía halagar la belleza de una de sus sobrinas, llamada, para más inri, Aldonza de Ayala, el mismo nombre que Cervantes daría a Dulcinea del Toboso, la obsesión amorosa del Quijote.
3. El informador de Cervantes.
Y por último vamos a abordar otro gran enigma que ha perseguido a los estudiosos del Quijote, que no es otros que saber si Cervantes, más allá del personaje del Quijote, se basaba en hechos reales o sacaba sus relatos de su pura imaginación.
Para responder esto hay que acudir al investigador y archivero Javier Escudero que lleva más de veinte años investigando en profundidad la obra de Cervantes. Su respuesta es clara: «Cervantes escogió La Mancha para escribir el Quijote de forma consciente y meditada porque tenía muy cerca a un hombre que le habló de personas y situaciones reales que el autor reflejó». Este informador no sería otro que Alonso Manuel de Ludeña, vecino de Cervantes en Esquivias (Toledo).
Javier Escudero lo explica muy bien:
«No todo es como se nos había contado. Cervantes es un escritor organizado e informado, y la novela es verosímil y creíble. Su forma de escribir es como la de otros escritores, conoce a una serie de personas, le parecen interesantes y las incluye en sus novelas».
Escudero ha realizado una investigación exhaustiva en la que ha localizado a multitud de personajes y aventuras que no solamente son protagonistas del Quijote sino de otras novelas de Miguel de Cervantes como ‘La ilustre fregona’, ‘La gitanilla’, ‘Rinconete y Cortadillo’ o ‘El retablo de las maravillas’. Incluso ha sido capaz de encontrar documentos que avalaban situaciones y personas del Quijote, como el hidalgo que atacó un molino de viento, el que compró un rocín que se le cayó o los que vestían como caballeros medievales.
Javier Escudero ha demostrado así, que Cervantes no fue ninguna excepción y que su notable imaginación se basaba en un profundo conocimiento de la realidad de su tiempo. Como os vengo repitiendo desde el inicio de este canal la verdadera clave de una buena literatura de ficción o no, más allá de la imaginación del autor, está en la investigación y documentación.
Y hasta aquí el video artículo de hoy. Soy consciente de que me dejo muchísimas cosas en el tintero, pero esto no ha hecho más que empezar. Volveré con Cervantes y sus misterios muy pronto para que descubráis este increíble escritor, cuya vida fue tan emocionante como su propia obra.
Como siempre os dejo el video artículo correspondiente del canal de Youtube. Y, ya sabéis, dadle al «like» si os ha gustado, suscribíos y dad a la campanita para que os avisen cuando suba un nuevo video.
Hasta la semana que viene.